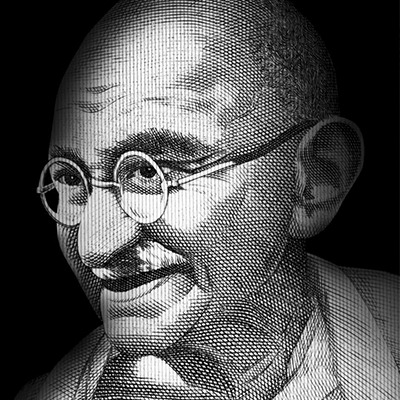No queda mucho que contemplar hoy, en nuestros tiempos. Tan sólo ruinas, restos, y a vosotros, visitantes, que lo miráis todo con cara de asombro, sin entender mucho cómo era hace casi 2.500 años este cementerio.
Se llama Dípylon, y está al suroeste de Atenas, en el suburbio del Cerámico, el barrio de los alfareros y de los artesanos. Ellos llevaban al arte funerario el estilo de los grandes maestros. Así nos tallaron, en nuestra estela, a mi hermana y a mí, Demetria y Pánfila. A nuestro alrededor se levantaban muchos otros túmulos, muchas otras estelas que adornaban tumbas de patricios. Nuestros familiares nos ofrecían flores y perfumes, y todo era hermoso, armónico, elegante, a lo largo de la Vía Sacra.
 Un día, en el año 86 antes de vuestra era, Dípylon fue destruido. Nosotras ignoramos la razón. No sabemos por qué alguien, algunos, consideraron necesario arrasar el lugar de reposo de tantos atenienses, quebrar su descanso, profanar sus restos. Las estelas, las laudas, cayeron al suelo y fueron destrozadas. Las piedras rodaron fuera de su lugar. El silencio que nos envolvió era, ahora sí, el de la muerte.
Un día, en el año 86 antes de vuestra era, Dípylon fue destruido. Nosotras ignoramos la razón. No sabemos por qué alguien, algunos, consideraron necesario arrasar el lugar de reposo de tantos atenienses, quebrar su descanso, profanar sus restos. Las estelas, las laudas, cayeron al suelo y fueron destrozadas. Las piedras rodaron fuera de su lugar. El silencio que nos envolvió era, ahora sí, el de la muerte.
Los dioses nos protegieron a mi hermana y a mí.
No fuimos destruidas, sólo caímos al suelo y fuimos cubiertas de restos. Después, sobre nosotras se acumularon escombros, basuras, en una ofensa sin final, porque los habitantes de Atenas convirtieron nuestro cementerio en un vertedero. Así permanecimos muchos años. Muchos siglos. Un día empezaron a limpiar Dípylon, y nos encontraron. Sentadas en nuestro cubículo.
Colocadas sobre unas piedras, contemplamos el nuevo mundo. No están alrededor las tumbas de los atenienses. No vemos los hermosos túmulos, las estatuas; hay árboles nuevos, y gentes extrañas nos contemplan a veces. Nos sentimos solas, con la desesperada soledad de aquel que no tiene a nadie de su mundo con quien compartir. De quien no puede ni reconocer su entorno. Con la silenciosa tristeza de haberlo perdido todo, de no ver ni un rostro amigo. Sólo piedras caídas en torno… Nos preguntamos si ésta es la verdadera muerte. Haber vuelto de allí donde dormíamos en paz, y no tener ni la esperanza de retornar al sueño; haber perdido, no sólo la vida, que es poca cosa, sino la vida de lo que constituía la nuestra. Sentir pasar las noches y los días sin una sonrisa, una palabra de amor: sólo de curiosidad, como animalillos enjaulados. Nos preguntamos si tendríamos la suerte de que otra vez, otras gentes decidan derribar lo que queda en pie de Dípylon, y de nuevo cayésemos a tierra y nos cubriesen las piedras destrozadas. Quizá entre ellas hallásemos algún resto conocido, amado…
Volveríamos a dormir en el silencio. Porque no siempre es bueno despertar…