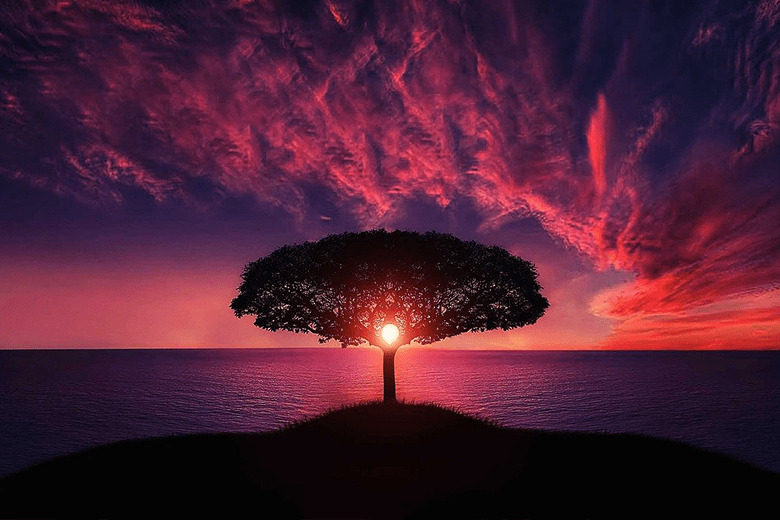Mi nombre es Niobe. Era reina de Tebas, esposa de Anfión. Qué orgullosa estuve de ello, de mi poder, de mi belleza. Pero sobre todo, de mis hijos. Catorce tuve, siete hijos y siete hijas, todos magníficos, todos hermosos. Ellos eran mi gloria, mi corona, mejor que la real.
Un día al año mi ciudad ofrecía sacrificios a Latona, la madre de Apolo y Diana. Yo debía asistir, claro. Pero un viento de soberbia sopló en mi mente: ¿por qué yo, una reina madre de catorce príncipes, debía inclinarme ante una diosa que sólo tenía dos hijos? ¡La maternidad es lo más importante en una mujer! ¡Yo era más importante que Latona! ¡No le ofrecería sacrificios!
Con esa idea comparecí en el templo. Ante el espanto de las sacerdotisas y de los asistentes, me reí de la diosa. La ofendí. Di por terminada la ceremonia y expulsé a todos del recinto sagrado.
Oh, dioses, por qué lo hice. Quizá me venía en la sangre esa rebeldía hacia vosotros. Porque mi padre era Tántalo, aquel que jamás alcanzará el agua y la comida que hay junto a su boca, porque una vez se burló de los dioses en un banquete…
Mi blasfemia llegó a Delos, y Latona la oyó. Su rostro se endureció de ira, y sus dos hijos lo advirtieron. Supieron el motivo, y decidieron vengar la ofensa a su madre.
En mi palacio de Tebas, mis siete hijos realizan sus ejercicios de guerreros: cabalgan, arrojan lanzas, cruzan sus espadas. De repente, ay, llega Apolo. Cae Ismeno bajo su flecha, mi hijo mayor, y en su rostro se pinta el asombro. Después, sus hermanos, sin comprender por qué les llega la muerte. Alfenor, Idiomeo…
Muertos. Los siete. Corrí a ellos al oír sus gritos.
Conmigo, mis siete hermosas hijas, tan dulces, tan jóvenes. Se arrojaron llorando sobre los cuerpos de sus hermanos, pero allí estaba Diana. Sus flechas mataron a seis; la más pequeña, una niña, corrió a refugiarse en mis brazos, y yo grité mi desesperación horrible a la diosa pidiendo que me dejara al menos ésta…
Mi túnica se tornó roja con su sangre.
Mi esposo enloqueció de dolor y se quitó la vida.
Estoy sola, sola, sola…
Latona, estás vengada. Tú tienes dos hijos. Yo ninguno. Estoy muerta, tan muerta como ellos. Pero mi muerte es cada día, cada instante.
Eolo, el viento, se compadeció de mí. Me llevó en sus brazos y me depositó en el monte Sipilo, en Asia Menor, en un promontorio que lleva mi nombre, porque me convertí en piedra. Petrificada por el dolor.
La gran roca tiene rostro humano, y la nieve que lo cubre sigue llorando, llorando, eternamente.
No tengo ya reino, ni vida, ni hijos, ni esposo. Sólo tengo lágrimas. Son las lágrimas de todas las madres que ya no tienen hijo.