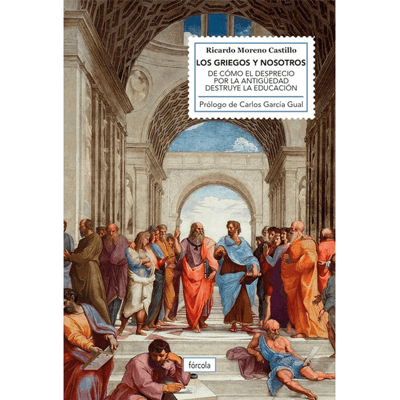Una de las vías que conducen hacia el pasado recoge los hechos narrados en las tragedias. Desde Grecia, pasando por Roma y el mundo cristiano medieval, llegamos al s. XVI, donde se producirá en toda Europa uno de los momentos de esplendor de este género.
Escrita en el momento histórico del arranque de la dinastía de los Tudor, el propio Shakespeare debió de encontrar, en la obscenidad del poder a la que asistió, motivos suficientes para inspiración de sus obras. Teniendo de modelo el reciente gobierno tumultuoso de Enrique VIII, cualquier acción, por innoble que pareciera, pasa al ámbito de lo posible. No obstante, Shakespeare, para la creación de la obra que nos ocupa, se basó en la tradición presente en Inglaterra, cien años después de los hechos relatados, y hoy demostrada como incierta. Ni Ricardo III fue el ejecutor de su hermano Clarence, ni de su mujer Ana (que murió de tuberculosis), ni de sus dos sobrinos (que parece que aún vivían cuando él falleció), ni fue temido por el pueblo en su corto reinado, ni, por último, sufrió la deformidad con la que se le identificaría más tarde. La versión revisionista de estos hechos, asigna al ambicioso Richmond (futuro Enrique VII), muchos de estos graves sucesos, que son la base sobre la que se asienta la obra. De todas formas, para el caso que nos ocupa, esto no deja de ser un elemento secundario, pues atañe, únicamente, a la restauración de la figura histórica del protagonista.
La ambición sin límites y el deseo de poder son, como en tantas otras tragedias clásicas, el hilo conductor por el que discurre Ricardo III. Un personaje taimado, cruel, conspirador y, lo que más sorprende al lector, carente de sentimientos y conciencia. De ella dirá que es “palabra de cobardes”, pues cuando aparece, debilita a quien la tiene. Justificado en su deformidad (nos aclara al principio que la misma le impide ser amante), encontrará un motivo para situarse más allá del bien y del mal. Ve en el amor un vano y estéril ejercicio para el que la naturaleza no le ha dotado. En consecuencia, la única opción que le ofrece la vida es usurpar la corona llevando a cabo una estrategia de dolor y muerte.
En su camino hacia la realeza, mandará asesinar primeramente a su hermano Clarence, a continuación a los nobles representantes de las casas de York y de Lancaster, a su esposa Ana, a sus pequeños sobrinos y, finalmente, a Buckingham, tras haberse servido de su lealtad. Como no podría ser de otra manera, el lector pronto aborrece su figura y queda esperanzado en que el destino haga justicia.
A la hora de asignar muerte, como en el cortejo a su futura mujer (viuda e hija de víctimas asesinadas por el mismo Ricardo), no se aprecia un ápice de sentimiento. Es pura retórica intelectual con tintes lógicos y razonamientos que acaban por vencer la débil voluntad de Ana. Más tarde, hacia el final de la obra, con un desparpajo que golpea al lector, ya atónito ante tanta crueldad, hará lo propio con Isabel, a quien solicitará la mano de su hija tras haber dado muerte a su esposo y otro hijo. En definitiva, un personaje que reúne en sí mismo todos los componentes de la amoralidad, fruto de alguien que, en su estado de vigilia, no acepta la presencia de la consciencia, siendo esta el componente que nos distingue como humanos.
Lo que la conciencia se niega a aceptar ha de venir por otros caminos. Y así, cuando Ricardo se echa a dormir, los espectros de las víctimas inocentes se habrán de aparecer para tormento y anuncio de futuras desgracias. Y, si en algo ha sido prolijo este rey, ha sido en asesinatos. Así pues, no habrán de faltarle espíritus que llenen de horror su sueño.
Finalmente, el karma, que no hace distinción entre reyes y vasallos y que, en justicia, aplica su ley según merecimiento, habrá de dar cuenta del horror de unos y del valor y honor de otros. Y, de tal forma, dar certeza al espectador de que nada queda impune, educándolo en el recto proceder. Tal como la vida misma.
Cortesía de «El club de lectura El Libro Durmiente» www.ellibrodurmiente.org