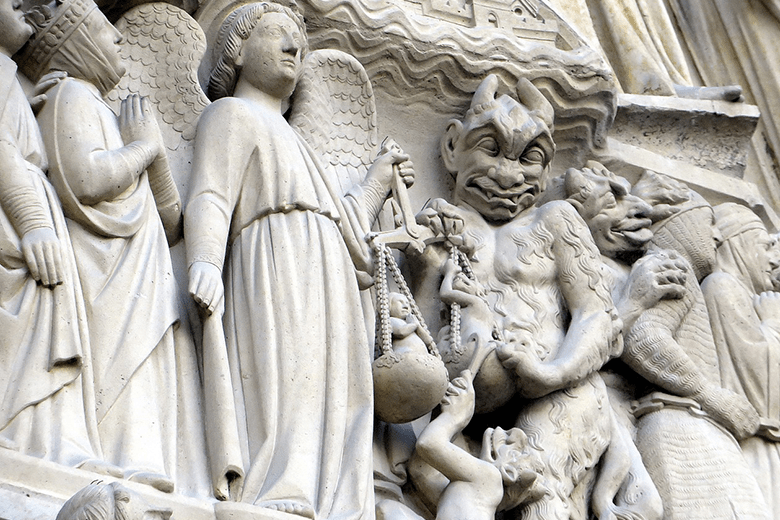Un día, el emperador Akbar y su gran visir Birbal salieron camino de la selva. Iban a la caza del tigre de Bengala. El emperador marchaba delante, pero –¡qué mala suerte!– se disparó el fusil y se hirió en un dedo. El visir Birbal le entablilló el dedo. Mientras lo hacía, le animaba con una serie de reflexiones muy sencillas:
–Majestad, nunca sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué sabemos de lo que puede sucederle gracias a la herida.
El emperador montó en cólera; no podía aguantar filosofía barata, arrojó a un pozo a su gran visir y siguió su camino por la selva.
Pero le salió al encuentro un grupo de guerreros salvajes que buscaban una víctima digna para ofrecer a sus dioses. Cuando todo estaba preparado para el sacrificio humano, el hechicero se acercó al emperador y, en cuanto se dio cuenta de la mano herida lo rechazó; no se podía ofrecer a los dioses una víctima que no fuera perfecta. Así fue como el emperador quedó libre de nuevo.
Mientras Akbar se alejaba, comprendió la sabiduría de aquellas palabras de su visir: lo que al principio parecía malo había sido muy bueno para él. Lloró de rabia y se inclinó de rodillas delante del pozo donde había arrojado a su fiel amigo. Pero Birbal no había muerto. Le sacó lleno de alegría y se arrojó a sus pies pidiéndole perdón. El visir le contestó:
–Majestad, no tiene por qué pedirme perdón; le debo la vida. Si no me hubiera arrojado al pozo, nos habrían capturado a los dos; su majestad se habría librado, pero yo sería ahora la víctima del sacrificio.
No hay mal que por bien no venga