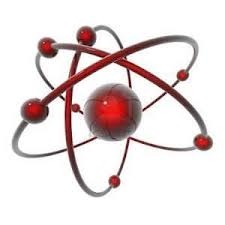El adelantado Hernando de Soto camina, con un puñado de hombres exhaustos, por el este de Estados Unidos. Vienen soportando el frío invernal, las heridas, las lluvias, el cansancio extremo, el hambre. Y los ataques continuos de los nativos que les van a la zaga.
El plan de Hernando de Soto es localizar asentamientos para los futuros exploradores. El mejor sitio, el más apto para el cultivo. Y le parece haberlo encontrado al llegar nada menos que al inmenso Misisipi. Apenas se vislumbra la orilla opuesta, pero nada va a detenerlos. Y, ante el asombro de los indios que les siguen, improvisan unas barcas con troncos y lo que tienen a mano, y lo cruzan, por la zona que hoy ocupa Menphis. Otra de las hazañas imposibles.
La orilla le parece a De Soto buen lugar donde asentar ranchos y misiones: lo que más de doscientos años después harían los ingleses. Recorre la zona, la estudia. Decide regresar y volver con los colonos. Pero le espera al acecho, a traición, un enemigo pequeño.
De Soto se ve aquejado, dicen las crónicas, de fiebres. Que a los tres días crecen. Sabe que le ha picado un mosquito y ha contraído la malaria, y no tiene con qué combatirla, si es que se puede. Se va agravando, y ve próxima la muerte. Designa su sucesor al capitán Moscoso, se despide uno por uno de sus hombres, que mucho le lloran porque mucho le quieren, y, con cuarenta y dos años, su alma marcha a descubrir más amplios horizontes.
Le entierran en la ribera. Pero los vigilantes indios, que nunca se retiran, sospechan que algo ha pasado, porque no ven hace tiempo a De Soto, al que ya tienen por un mito. Y los soldados temen que descubran la tumba y lo desentierren para algún ritual que les confiera su valor. Así que son ellos, sus hombres, quienes le desentierran, le envuelven en pieles, le depositan en un tronco ahuecado y lo lastran con piedras. Ese anochecer, la ceremonia es tremenda: arrastran la barca sepulcral hasta el centro del río y a él lo entregan. Se hunde Hernando de Soto en las aguas inmensas del Misisipi. En esa bellísima tumba reposa, ya para siempre, el adelantado.
No hay película para narrar esas cosas. Madre Historia siempre lo dice…
Los españoles que quedan no siguen a Moscoso como siguieron a De Soto. Quieren regresar a Nueva España, a Méjico. Descienden por el río en barquichuelas de troncos, perseguidos por las canoas indias y asaeteados desde ellas. A Méjico llega un puñado de sombras hambrientas y enfermas.
Con De Soto se enterraron sus sueños. Tras su muerte, las tierras del Misisipi al Atlántico quedan vacías más de medio siglo. Pudieron ser españolas, como tanta tierra americana. Doscientos años antes de que el Mayflower llegara y pusiera su bandera.
La Historia la puede cambiar un mosquito…