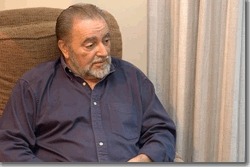Pico de la Mirándola consiguió con su Discurso sobre la dignidad del hombre, marcar un momento importante de la humanidad, señalando la libertad que tiene el ser humano para cultivar aquello que le emparenta con los seres superiores, con la parte divina del universo, o para embrutecerse si así lo decide.
A lo largo del tiempo, siempre encontramos momentos que hacen girar la historia, acelerarla o retrasarla; de ahí la importancia de reconocer estos momentos para aprovechar su impulso o evitar sus consecuencias en cada caso.
En nuestra vida personal también nos encontramos con momentos en los que debemos estar atentos, pues nuestras decisiones o acciones pueden variar nuestra vida, lanzándonos como una catapulta hacia nuestras mejores posibilidades o hundirnos.
Uno de los personajes que se encontró en un momento histórico y que supo aprovecharlo para lanzar al conjunto de la humanidad hacia un mundo mejor y más humano fue Pico de la Mirándola (1463-1494), conde de la Concordia.
Pico estudió de cerca a los filósofos árabes y escolásticos que predominaban en la Universidad francesa, y regresó a Roma con 900 tesis extraídas de todas las filosofías, ofreciéndose a probar en un debate público, con gastos a su cargo, que todas estas tesis eran reconciliables. Este debate nunca tuvo lugar, ya que muchas de estas tesis fueron consideradas heréticas. Pico tuvo que redactar una «apología» o defensa, para la que escribió Discurso sobre la dignidad del hombre. Esta acción tuvo una fuerte repercusión y llegó a constituirse en un manifiesto o carta magna del Renacimiento.
Entre sus muchos logros se encuentra el resolver la oposición entre ideas aristotélicas y platónicas, entre la vida religiosa o mística y la investigación científica. Pico dice que la teología no niega la filosofía natural, sino que la completa: Platón completa a Aristóteles. El hombre no puede renunciar a conocer la naturaleza, ni tampoco a trascenderla.

Aquí tenemos un extracto de Discurso sobre la dignidad del hombre, que supuso un giro y un avance en su época:
«Tengo leído, padres honorabilísimos, en los escritos de los árabes, que Abdaláh sarraceno, interrogado sobre qué cosa se ofrece a la vista más digna de admiración en este a modo de teatro del mundo, respondió que ninguna cosa más admirable de ver que el hombre. Va a la par con esta sentencia el dicho aquel de Mercurio: “Gran milagro, oh Asclepio, es el hombre”. Revolviendo yo estos dichos y buscando su razón no llegaba a convencerme todo eso que se aduce por muchos sobre la excelencia de la naturaleza humana, a saber, que el hombre es el intermediario de todas las criaturas, emparentado con las superiores, rey de las inferiores, por la perspicacia de sus sentidos, por la penetración inquisitiva de su razón, por la luz de la inteligencia, intérprete de la naturaleza, cruce de la eternidad estable con el tiempo fluyente y (lo que dicen los persas) cópula del mundo y como su himeneo, un poco inferior a los ángeles, en palabras de David. Muy grande todo esto, ciertamente, pero no lo principal, es decir, que se arrogue el privilegio de excitar con justicia la máxima admiración. ¿Por qué no admirar más a los mismos ángeles y a los beatísimos coros celestiales? A la postre, me parece haber entendido por qué el hombre es el ser vivo más dichoso, el más digno, por ello, de admiración, y cuál es aquella condición suya que le ha caído en suerte en el conjunto del universo, capaz de despertar la envidia, no solo de los brutos, sino de los astros, de las mismas inteligencias supramundanas. Increíble y admirable. Y ¿cómo no, si por esa condición, con todo derecho, es apellidado y reconocido el hombre como el gran milagro y animal admirable?
Cuál sea esa condición, oíd, padres, con oídos atentos, y poned toda vuestra humanidad en aceptar nuestra empresa. Ya el gran Arquitecto y Padre, Dios, había fabricado esta morada del mundo que vemos, templo augustísimo de la Divinidad, con arreglo a las leyes de su arcana sabiduría, embellecido la región superceleste con las inteligencias, animado los orbes etéreos con las almas inmortales, henchido las zonas excretorias y fétidas del mundo inferior con una caterva de animales y bichos de toda laña. Pero, concluido el trabajo, buscaba el Artífice alguien que apreciara el plan de tan grande obra, amara su hermosura, admirara su grandeza. Por ello, acabado ya todo (testigos Moisés y Timeo), pensó al fin crear el hombre. Pero ya no quedaba en los modelos ejemplares una nueva raza que forjar, ni en las arcas más tesoros como herencia que legar al nuevo hijo, ni en los escaños del orbe entero un sitial donde asentarse el contemplador del universo. Ya todo lleno, todo distribuido por sus órdenes sumos, medios e ínfimos. Cierto, no iba a fallar, por ya agotada, la potencia creadora del Padre en este último parto. No iba a fluctuar la sabiduría. No sufría el amo dadivoso que aquel que iba a ensalzar la divina generosidad en los demás, se viera obligado a condenarla en sí mismo.

Decretó al fin el Supremo Artesano que, ya que no podía darse nada propio, fuera común lo que en propiedad a cada cual se había otorgado. Así pues, hizo del hombre la hechura de una forma indefinida, y, colocado en el centro del mundo, le habló de esta manera: “No te dimos ningún puesto fijo, ni una faz propia, ni un oficio peculiar, ¡oh Adán!, para que el puesto, la imagen y los empleos que deseas para ti, esos los tengas y poseas tu propia decisión y elección. Para los demás, una naturaleza contraída dentro de ciertas leyes que les hemos prescrito. Tú, no sometido a cauces algunos angostos, te la definirás según tu arbitrio al que te entregué. Te coloqué en el centro del mundo, para que volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que hay en ese mundo. Ni celeste, ni terrestre te hicimos, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, como modelador y escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra, te forjes la forma que prefieras para ti. Podrás degenerar a lo inferior, con los brutos; podrás realzarte a la par de las cosas divinas, por tu misma decisión”. ¡Oh sin par generosidad de Dios Padre, altísima y admirable dicha del hombre, al que le fue dado temer lo que desea, ser lo que quisiere!. Los brutos, nada más nacidos, ya traen consigo (como dice Lucilio) del vientre de su madre lo que han de poseer. Los espíritus superiores, desde el comienzo, o poco después, ya fueron lo que han de ser por eternidades sin término. Al hombre, en su nacimiento, le infundió el Padre toda suerte de semillas, gérmenes de todo género de vida. Lo que cada cual cultivare, aquello florecerá y dará su fruto dentro de él. Si lo vegetal, se hará planta; si lo sensual, se embrutecerá; si lo racional, se convertirá en un viviente celestial; si lo intelectual, en un ángel y en un hijo de Dios. Y si, no satisfecho con ninguna clase de criaturas, se recogiere en el centro de su unidad, hecho un espíritu con Dios, introducido en la misteriosa soledad del Padre, el que fue colocado sobre todas las cosas, las aventajará a todas. ¿Quién no admirará a este camaleón? o ¿qué cosa más digna de admirar?» (Tomado de la desaparecida Editora Nacional, Madrid, 1984: Pico de la Mirándola: De la dignidad del hombre, con dos apéndices: Carta a Hermolao Bárbaro y Del Ente y el Uno , ed. preparada por Luis Martínez Gómez).