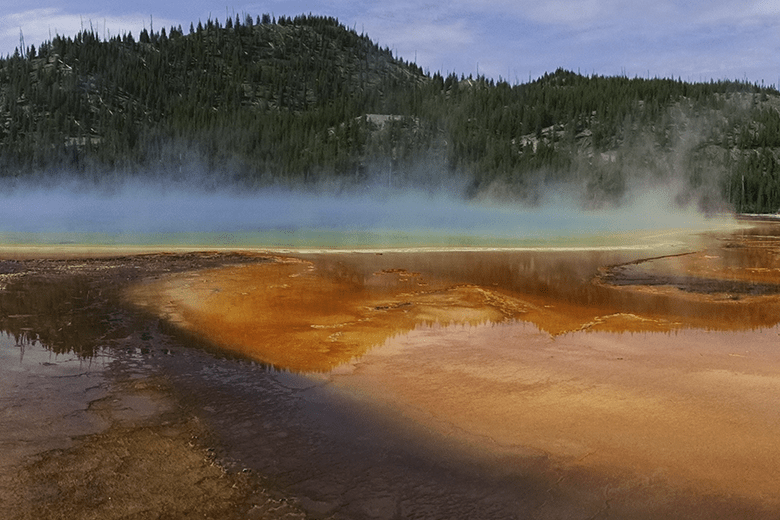Alaska: la selva blanca [1]
La mayoría de los lectores sabrá que Estados Unidos compró Alaska a Rusia (por algo más de siete millones de dólares) en 1867. Lo que quizás sea una sorpresa es que, lo mismo que con la mayoría de lugares en esta tierra, los españoles ya exploraron varios puntos de este territorio, acogiéndose a la bula papal que les concedía el dominio de todo lo descubierto cien leguas al oeste de los territorios portugueses de ultramar, Azores y Madeira.
Este edicto de nuestro valenciano papa Borgia (Alejandro VI, tan maltratado por la historia) concedió amparo legal a diversas expediciones patrias de exploración y cartografía de nuestras colonias, la más famosa de las cuales (y la que tuvo un final más patético) fue la de Malaspina. De estas expediciones se conservan, cómo no, topónimos españoles, una constante en EUA. La ciudad de Valdez y el glaciar con el nombre de Malaspina son muestras de ello. Es curioso encontrar nuestra presencia en un lugar tan extraño para ello.
Sin embargo, ni sus pieles primero, ni su oro después, convirtieron a Alaska en un invitado preferente a la mesa de la Unión. Hubo de esperarse a que acabara la II Guerra Mundial y al comienzo de la guerra fría para que se descubriera que esta puerta trasera que es Alaska debía contar con un sistema preferente de conexión y enlace. EUA no podía permitirse el lujo de dejarla sin atención. Es muy probable que la invasión japonesa de este territorio en el último conflicto mundial [2] , la batalla naval en sus aguas contra la armada nipona y el envío de espías soviéticos a través de este desangelado territorio sirvieran de acicate para que, más de cincuenta años después de la inclusión del último Estado (Arizona, 1912), Alaska en enero y Hawái en agosto de 1959 fueran recibidos como territorios norteamericanos con los brazos abiertos. Fueron poderosas razones estratégicas, qué duda cabe. El valor de los yacimientos de petróleo hallados en suelo alasqueño poco tiempo después solo supuso una propina.
El viajero contempla con la misma curiosidad que la primera vez la aproximación a tierra en el aeropuerto internacional de Fairbanks, casi en el centro geográfico de Alaska. Lo hace, en esta ocasión, a mediados de enero. Imagina lo que pudo haber vivido Jack London apenas cien años atrás, cuando una mala decisión, un fallo fortuito o la simple inexperiencia cobraba vidas. Por miles. El perfil más implacable de la naturaleza. Él se acerca, cómodo y caliente, a un mundo de luces amortiguadas donde el color dominante es el blanco. La propia luz es puro blanco, farolas y focos cuyos rayos se fragmentan innumerables veces en los innumerables copos de nieve y hielo que flotan en el aire, siempre danzando, indecisos, suspendidos en una noche oscura. Aunque sean solamente las cinco de la tarde, la noche hace tiempo que se adueñó de todo.

Los viajes del viajero
Alaska es así. Tras su primer viaje, en junio de dos años atrás, a una zona mucho más meridional (Anchorage, la ciudad más poblada del Estado), el viajero se prometió vivir el invierno ártico y regresar en plena noche polar. Quería contrastar sueño y vigilia, día y noche. El interminable verdor de pastos inabarcables y los bosques de pinos azulados que trepaban sobre montañas imposibles con el sudario tranquilo de infinitos tonos blancos que todo lo disimula y redondea. El sol de medianoche y la noche inacabable. Comparar una naturaleza en auge, esplendorosa, con prisa para ser y continuar siendo en el poco tiempo disponible de un verano de cuarenta días, con el sueño tranquilo de animales y plantas nativos, cobijado debajo de una capa suave y profunda de todos los tipos imaginables de nieve. Naturaleza dormida, relajada, escondida. Vida oculta que espera, poderosa, a expresarse como en pocos lugares del planeta lo hace. Alaska es una de las últimas fronteras del llamado mundo occidental. Aquí, la soledad de lo grandioso se experimenta en cada recodo del camino. Aquí, el ser humano continúa siendo un invitado. Así que, en ambas ocasiones al abandonar el aeropuerto, el viajero rinde homenaje a esta tierra y le da las gracias por permitirle disfrutarla. Se sorprende deseando comenzar su personal búsqueda de Eldorado.

En su primera visita veraniega, el mayor problema que el viajero encuentra es recoger una maleta con el asa rota, molestia que le hace refunfuñar hasta la parada de taxi más cercana. Esta vez le espera el frío. A mitad de enero, Alaska acaba de salir de un episodio que bajó la temperatura a -40ºC. Al tomar tierra esa noche, el termómetro se ha elevado a los -30ºC, y él sabe que las máximas no subirán de -10ºC en la semana que espera vivir en el techo del mundo. Al recoger su coche de alquiler ya hay algo que le llama la atención. «Debe usted dejar enchufado el vehículo mientras no lo esté utilizando», le explica la chica del concesionario. «Es para que la batería no se rompa».
Estupefacto, el viajero retira las llaves y se lanza al parking pensando que no será para tanto, y que la visión de centenares de vehículos aparcados o deambulando en los alrededores de la terminal son una prueba de ese exceso de celo. Así que, decidido e ingenuo, sale al exterior y respira. Inhala el recio aire nocturno de Alaska en pleno esplendor… y exhala por primera vez en su vida no ya vaho, sino polvo: cristales de hielo del vapor de agua de su propia respiración, congelados instantáneamente por el extremo frío. Esa nubecilla cae lentamente y se disuelve; viene seguida de una picazón interna, una sensación como de ahogo, que obliga al viajero a volver entre toses entrecortadas al suave calor del interior de la terminal. Con los pulmones doloridos y los ojos lacrimosos, el viajero reflexiona sobre la conveniencia de pasar abruptamente de un ambiente confortable para el ser humano, tibio y acogedor, al frío salvaje e inclemente de una noche con la temperatura de un congelador industrial.
Sin dejar de toser, el viajero busca apresuradamente en el equipaje una bufanda, un gorro y un pañuelo para la boca. Se acoraza con telas y plumas, y sale de nuevo al exterior cuando el dolor ha pasado, protegiéndose la boca con la mano y entreabriendo los ojos apenas, porque también duelen. De esta manera recorre los escasos cien metros que separan la terminal de la plaza de parking donde, invernante, aguarda su vehículo. Por el camino, maldice que el coche no estuviera cien metros más cerca. Al llegar, desenchufa el cable que, como un cordón umbilical, mantiene viva y funcional la maquinaria y se sienta en el interior. Arranca y conecta los asientos calefactados al máximo nivel de calor, y mientras espera que el motor alcance una temperatura respetable y los asientos también, tirita ampliamente en un pizzicato incontrolable que le hace preguntarse internamente en qué momento le pareció buena la ocurrencia de venir aquí en pleno invierno…

El viajero aprovecha esos momentos para reflexionar. No sabe si es su natural filosófico lo que le lleva a ello o la necesidad imperiosa de distraer su mente y apartarla de los sentidos, que le preguntan a cada estertor de gélida tiritera qué diablos hace allí, en ese momento y en ese lugar. Se acuerda otra vez de Jack London, y por respeto no extiende ese recordatorio al resto de su familia. Intenta imaginar cómo lo hicieron él y sus contemporáneos durante la fiebre del oro. Se pregunta cómo les fue posible si en el siglo XXI, con vestimentas especialmente diseñadas para estos menesteres, él continúa tiritando apenas vivo en el interior de un recinto aislado, máquinas perfeccionadas para sobrevivir en el reino del oso polar. La Humanidad impone sus condiciones de vida allí donde va, sea ese sitio las profundidades marinas, los desiertos fríos o cálidos más extremos del mundo, o una nave a miles de kilómetros de la superficie de la Tierra. Pero es aquí, en los territorios de frontera que aún perviven, donde se contrasta de una manera brutal y a veces atroz lo frágil de esta ilusión. Maravilla (y asusta a partes iguales) que la delicadeza aparente del ser humano sea la que, en realidad, le haya hecho modificar tanto el medioambiente del planeta que para la humanidad ese medioambiente no exista ya más de puro ser cambiado. El viajero recuerda otros viajes al límite, pero en condiciones totalmente opuestas. Sus visitas a Las Vegas, por ejemplo, una ciudad en el corazón del desierto de Nevada, y donde con 51ºC, se puede pasear de manera bastante cómoda y fresca por el Strip de día y en pleno agosto. Aire acondicionado en una calle entera, así lo hacen los americanos.
La fiebre del oro
Mientras se alcanza una temperatura de supervivencia, reflexiona sobre London, una vez más, y la «Gold Rush» (fiebre del oro) de 1896-99. Miles de hombres acudieron a la llamada de lo salvaje (parafraseando al novelista) y probaron su suerte en el Yukón. Al contrario de lo que se piensa, legiones de profesionales preparados (ingenieros, profesores, licenciados), que no desarrapados, dejaron sus carreras laborales y se mudaron en masa. Lo hicieron, probablemente, acicateados por las crisis económicas que Estados Unidos vivió en la última mitad del s. XIX, y seguramente con la intención de cambiar sus vidas para siempre. El propio London fue uno de ellos, como lo atestiguan relatos y novelas que recrean perfectamente esta época.
El viajero piensa sobre lo que acaba de pasarle, que en el fondo no deja de ser una incomodidad pasajera entre momentos confortables, y reflexiona sobre las experiencias que el escritor californiano tuvo que haber vivido para reflejar de una manera tan espantosamente cruda los dos grandes peligros de Alaska: el frío y el hambre [3] .
La fiebre del oro del Klondike [4] movilizó nubes de exploradores al noroeste de Canadá y a lo largo del río Yukón, unos cien mil en menos de cuatro años. Chilkoot Pass fue la ruta mayormente seguida para arribar a su cabecera, y una de las tres abiertas todo el año. El río Yukón pasa por ser el gran río del norte, la majestuosa corriente que recoge todos los otros pequeños ríos y riachuelos, y cuyas aguas pasea en soberbios meandros como una colosal serpiente de hielo. Un río que nace apenas a 40 km en línea recta del océano, pero que un relieve caprichosamente irregular lo hace desembocar en el mar de Bering, hacia el oeste, tras 3200 km de un cauce indeciso y tremendamente confuso. El río Yukón. El río por excelencia en Alaska.

Son famosas las fotos de las «Golden Stairs», las «escaleras de oro» donde, agarrados a una cuerda, una interminable hilera de mineros subía penosamente un desnivel de cerca de 1000 m. para llegar al lago Bennett, 40 km más allá. Hazaña notable, si se piensa que el Gobierno canadiense, propietario de las tierras que atravesarían una vez arriba, obligaba a cada aventurero a cargar con todo lo necesario para consumir… ¡en un año!, las «mulas» del Klondike [5] .
El viajero agradece la ropa interior especialmente diseñada, los pantis de esquiador, los pantalones de triple capa especiales para deportes de nieve, camiseta térmica, camisa de franela y fibra polar, jersey aislante y un plumas orondo que lleva puesto, todo junto. Aun así pasa frío, el cuerpo humano no está hecho para esto, piensa. Y se acuerda de cien mil hombres, mujeres y niños que, con ropas caseras, subieron 1000 m desafiando a una naturaleza cruel que les enseñaba gruñendo sus colmillos de hielo.
CONTINUARÁ…
José Manuel Escobero
Maestro de primaria, licenciado en Biología y Zoología
Máster en Biodiversidad
[1] Call of the Wild (Ken Annakin, 1972).
[2] Durante la II Gerra Mundial Japón invadió cierta porción de las Aleutianas, territorio de Alaska. Pero como Alaska aún no era un Estado de EUA, no puede decirse que Japón invadiera Estados Unidos, realmente. Prometemos escribir un breve artículo sobre el tema.
[3] Nos referimos a dos relatos archiconocidos, «To Build a Fire» y «Love of Live» (1905, «Amor a la vida») donde, respectivamente, personajes sin nombre, símbolos más que protagonistas, se enfrentan a una naturaleza despiadada.
[4] También, Fiebre del oro del Yukón o simplemente Fiebre del Oro de Alaska.
[5] El cónsul y general Mario revolucionó el arte militar romano convirtiendo a las legiones en unidades de combate «modernas», mucho más móviles y operativas. Para ello hizo cargar a cada octeto (grupo de ocho hombres que compartía tienda) con un equipaje estándar y perfectamente estudiado. Equipaje de entre 30 y 40 kg. Las «mulas» de Mario.