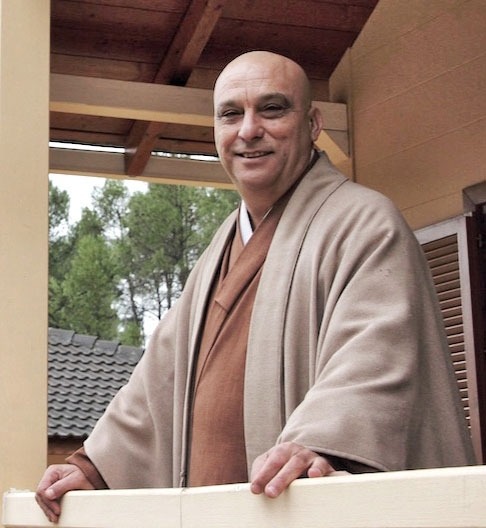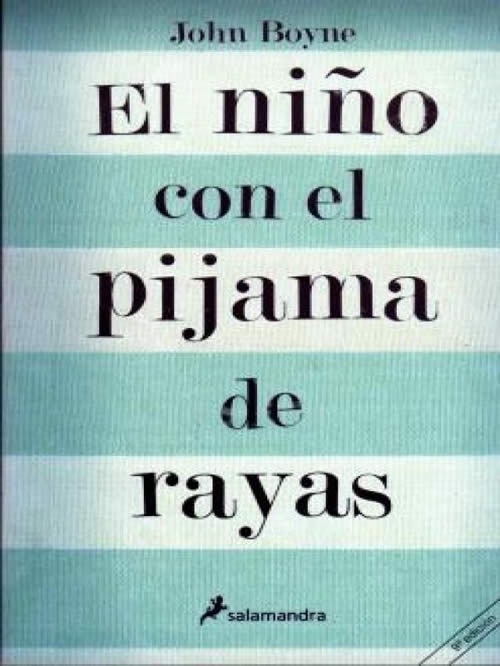Uno de los tópicos psicológicos más comunes en el mundo, tanto hoy como probablemente en muchos otros momentos, es la urgencia por encontrar soluciones a los problemas del día. Ante este imperativo se mueven mundos y fondos, se comienzan guerras, se destruyen países enteros y se justifican acciones que muchas veces hacen dudar de la dignidad humana y titubear ante el abismo de la locura. El ímpetu para mejorar y la capacidad de adaptación son propios y naturales del ser humano, la cuestión reside en saber discernir cuáles son los problemas reales y la raíz que los alimenta, así como cuáles son las soluciones válidas y verdaderas. En otras palabras, saber discernir lo que es evolutivo e interno de lo que es tan solo inconsecuente y superficial.
Vivimos en un mundo muy peculiar, en el que tanto los problemas como las soluciones propuestas aparecen y desaparecen como nubes huidizas, sin que por ello nada mejore dentro del ser humano y en la forma en que este vive la realidad.
Hoy parece que existe alguna comprensión, aunque parcial, de la importancia de la educación del niño para el futuro y para la salud de una sociedad. Sin embargo, no parece haber una comprensión generalizada y clara sobre lo que es el niño, sobre su naturaleza profunda y sobre la dádiva más valiosa y legítima que puede dar al mundo. Esto se presenta como un problema real y destacado, al que le sumamos el hecho de que en el modo de vida de la civilización actual occidental, a pesar de las muchas conquistas ya realizadas en este ámbito, el niño está más a la deriva, y acaba por ser receptáculo de muchas tensiones y violencias que provienen del mundo de los adultos, que hieren y dejan huellas en su inocencia. De este modo, el desarrollo de su potencial queda suprimido y sus heridas y traumas se transforman en las disfuncionalidades del futuro.
Tal y como dice el filósofo Jorge Ángel Livraga (1930-1991), las verdaderas soluciones están enraizadas en el espíritu inmutable del ser humano, y de algún modo son válidas hoy, mañana y siempre. El niño porta en sí mismo una cierta cualidad atemporal y universal que es su distintivo. Sus características fundamentales no varían con la circunstancia y tampoco desaparecerá nunca su valor en cuanto reserva de potencial humano mientras el ser humano sea tal. En el niño está latente toda la potencialidad de su alma, mientras que el adulto, por lo general, trabaja ya con un campo más limitado de posibilidades.
Por lo tanto, se hacen necesarias ideas nuevas que permitan un nuevo abordaje, y nuevos espacios vitales para que así se pueda manifestar aquello que, de hecho, es propio del ser humano. Este es el sentido de este trabajo, un simple ejercicio de reflexión, profundizando —y basándome en la investigación y en mis vivencias cotidianas— con el fin de conocer e interpretar al niño como elemento activo y protagonista de un mundo nuevo naciente, que tendrá, al final, sea cual sea el precio, que ser la verdadera solución.
A lo largo de su vida, el ser humano vive fases diferentes de desarrollo de sus propios vehículos de expresión. Este peregrinaje, por ser de tipo evolutivo, está formado por una sucesión de muertes y renacimientos, con elementos nuevos que se van agregando y otros que se van perdiendo. Este proceso continuo de pérdidas y adquisiciones a través del cual se va formando el carácter debe ser acompañado y conducido conscientemente, especialmente en la infancia, que es cuando el ser humano no tiene aún capacidad de actuar conscientemente sobre sí mismo.
La dimensión interior del ser humano
Entonces, cada etapa de la vida tiene sus características propias, con sus condicionamientos, necesidades y oportunidades. Sin embargo, parece haber una dimensión más interna e íntima en el ser humano, con la cual interactúa constantemente la formación evolutiva del carácter, y cuya presencia tiñe la vida con una sensación psicológica de continuidad y permanencia ante la variedad de mutaciones externas que suceden. Este hombre interno que observa silenciosamente el paso del tiempo y el del cortejo de las formas de vida, aparece en el niño como un diamante en bruto que podrá ser tanto facetado y sublimado como encenagado y enterrado por las aguas sucias de la vida terrena. La presencia de este misterio espiritual reside en la misma identidad del ser humano, pero de alguna forma, así como el sol brilla intensamente a través de una nube pequeña y diáfana, se manifiesta de un modo evidente en el niño, dádiva generosa de la naturaleza para auxiliar al hombre en su proceso de autoconocimiento.
Ahí reside la importancia de dar al niño su espacio. El espacio que es suyo legítimamente y donde sus características innatas puedan ganar raíces dentro de sí para florecer más tarde en la vida adulta.

Semejante a las cuatro primeras notas de la Sinfonía n.º 5 de Beethoven, el niño surge como una explosión de vida que trae en sí mismo un enorme potencial de posibilidades, y a través del cual se desenvolverán todos los temas de la vida humana. Es cierto que el bebé es altamente moldeable y que está abierto para recibir las influencias del mundo, pero de algún modo ya tiene dentro de sí mismo el mundo y, por medio de un proceso de resonancia con su ambiente, irá agregando nuevas capas a su composición psíquica.
Es realmente impresionante observar y acompañar el desarrollo de un pequeño ser humano. Es como si se hiciera transparente el ímpetu galopante de la necesidad de evolución humana. Las conquistas se suceden diariamente y quedan consolidadas de forma inmediata, la inteligencia se revela en decisiones que nunca fueron enseñadas ni transmitidas, sino que brotan naturalmente de sus pequeñas manos. Se adquiere una nueva capacidad motora en el intervalo de algunos segundos, se aprende a comunicar simultáneamente en dos e incluso tres lenguas en cuestión de meses, se memorizan nombres, caras, palabras, lugares y caminos sin ninguna necesidad de repetirlos. El niño crea puntos de contacto antes inexistentes entre los adultos, atrae la bondad, la generosidad, la sonrisa fácil y natural y no reconoce ni da valor a las diferencias externas que fragmentan y tienden al conflicto y a la violencia. El niño ilumina y, de una forma pasiva y extremamente sutil y noble, domina el ambiente en el que está. El niño es dueño de un poder que, por lo general, la sociedad ha dejado de comprender.
Todo esto contradice una cierta orientación propia del adulto que no consigue ver en el niño sino su misma proyección. El bebé, al nacer, según esta visión, es un ser vacío, carente de ningún tipo de realidad interna, y disponible para recibir un software que sí, le dará la posibilidad de comprender y actuar sobre el mundo. Se hace así necesario transmitir al niño lo que el adulto cree que es importante para sí mismo. Hay aquí un gran problema, al no serle reconocido al niño una inteligencia y un potencial propio de ella, el de su maestro interior, que le permite sumar capacidades a un ritmo que, con mucho, sobrepasa las capacidades del adulto. De esta manera los pequeños se convierten en un depósito de los matices psíquicos de los adultos con los que viven y contactan, cuando deberían ser vistos como una poderosa fuente pura y límpida que debe ser conducida hasta el mar.
El niño no es un proyecto de adulto, no es la posibilidad de redención de este ante los incumplimientos y frustraciones de quien los educa, y tampoco es el reducto en el que se busca el confort emocional a cambio de la satisfacción de todos sus caprichos y deseos. Querer y buscar comprender y verdaderamente hacer florecer al niño es un deber del adulto ante la naturaleza y su propia conciencia.
Esta comprensión nace, primero, de una observación atenta, amorosa y silenciosa. En este espacio de compromiso, dedicación y deber, el adulto podrá ver surgir las innumerables cualidades humanas propias de los más pequeños y que pertenecen a ellos naturalmente.
El niño es curioso y está constantemente interesado en el ambiente que le rodea. Para él, el mundo es un lugar que debe ser explorado y conocido, sus ojos brillan con intensidad ante una nueva situación o ante la aparición de sus objetos de interés. El ser humano nace con una enorme aptitud para conquistar su entorno, y por medio del niño aprendemos que la sublimación de la conquista es el conocimiento, ya que, cuando el pequeño ser puede entrar libremente en contacto y conocer los objetos de forma saludable y armónica, termina por dejar de lado la necesidad de posesión.

El niño es espontáneamente creativo. Desde el momento en que conquistan algún control sobre sus cuerpos y principalmente sobre sus manos, los pequeños cantan, pintan, modelan, etc. El adulto debe comprender este ímpetu y darles espacio para que se puedan manifestar. Una pared o un mueble rayado con un bolígrafo no es una señal de desobediencia o de mal comportamiento, es la necesidad del niño de expandirse en su ambiente por medio de la creatividad. Esta creatividad debe ser conducida y fomentada con elementos bellos y armónicos y, rápidamente, el niño apuntará con su propio dedo y dirá: «esto es bonito», mientras que aquello que es inarmónico le generará espontáneamente rechazo.
Imaginación infantil
El niño utiliza la memoria y la imaginación eficientemente. Ya mencionamos su gran capacidad de memorización, y agregamos que si el adulto confía en el potencial infantil y refrena su propio miedo y necesidad de control, el niño adquiere rápidamente confianza en sí mismo y no repite constantemente los mismos errores. Por otro lado, él trabaja activamente en el mundo de la imaginación, donde lo invisible es real y también una herramienta útil para realizar experiencias con colores, objetos, personajes de las historias que oye y personas que conoce.
Esta posibilidad de ver no solo con los ojos físicos, sino de encarar la imaginación también como realidad, es importante que sea mantenida y alimentada, porque, de algún modo, contribuye para que más tarde el adulto pueda desarrollar una vida interior rica y fructífera.
La mente del niño está descondicionada y no asume automáticamente caminos mentales rígidos que la incapaciten de asimilar todo aquello que la circunstancia tiene que ofrecerle. Para constatar eso, basta que le hagamos al niño algunas preguntas sobre su ambiente físico e imaginario, y observar con admiración y sorpresa la forma en cómo relaciona elementos inesperados sin que por eso se pierda la coherencia con aquello que es su experiencia de la realidad.
Incluso antes de los dos años de edad, el niño comienza ya a demostrar una capacidad extraordinaria de poder estar concentrado en la tarea que tiene entre manos, y puede quedarse horas repitiendo y experimentando con los mismos elementos. Él tiene que poder experimentar sin estar condicionado por la necesidad de concretización de objetivos que es propia de adulto, ya que el niño se conoce a través del desarrollo de sus tareas. Por otro lado, aquello que hace, lo hace con un sentido de brío y de atención a los detalles. No busca la recompensa de la tarea, sino el valor presente en su realización.
El niño tiene una conciencia translúcida y pura. En su mirada atenta, son visibles en sus ojos los momentos en que absorbe intensamente el movimiento motor de un adulto, un nuevo objeto o un animal diferente. Su alma es impresionable y debe ser protegida y valorizada.
El niño es, por encima de todo, bondadoso, y esta cualidad no le es impuesta por la circunstancia. El bien que el niño trae al mundo le es innato, lo trajo en el corazón al nacer, como una llama que no puede quemar, sino que ilumina de forma sutil y suave. El niño psíquicamente saludable mira con amor, está dispuesto a ayudar por libre voluntad y a ceder cuando se le pide.
Todas estas cualidades deben ser observadas por medio de un contacto próximo, prolongado y atento con los pequeños humanos, pues estos viven en una atmósfera especial, propia y envolvente. El niño es, en esencia y de una forma misteriosa, un modelo de lo que el ser humano debe procurar conquistar y actualizar a lo largo de su vida.
El adulto y el niño están, en cierto modo, polarizados, pues la forma en que cada uno vive la realidad es muy diferente, son prismas completamente distintos. De ello, fácilmente puede resultar una relación de oposición no resuelta y, por ende, de conflicto, en donde el niño se convierte en una fuerza caótica y destructiva y el adulto se hace opresor, encarándolo como un fardo que lo sobrecarga y le roba su precioso tiempo. Es verdad que el niño exige un gran sacrificio, continuo por parte del adulto, pero que no debe ser considerado de modo alguno como un fardo. Lo es tan solo hoy, en algunos casos, porque vivimos un sistema altamente disfuncional y alejado de las verdaderas necesidades humanas.
Servir al niño es una responsabilidad y un deber sagrado, es un trabajo esforzado, pero que trae consigo las más maravillosas recompensas que podamos jamás vivenciar. Y entendamos que servir al niño no es la satisfacción de sus caprichos, sino promover y proteger la manifestación de las cualidades espirituales que nacen con el hombre. El verdadero niño, como diría María Montessori, es el hombre nuevo que nace para dar un nuevo aliento y ser una nueva esperanza para el mundo.
La posibilidad de armonización entre el adulto y el niño deberá pasar primero por la adquisición del conocimiento y la experiencia que le permitan al adulto ocupar su legítima posición en cuanto polo activo y capaz de conducir al niño a su mejor desarrollo.
Y, sin embargo, el niño no debe ser visto como un receptáculo, una plastilina que puede ser moldeada por las fuerzas tensionadas de los intereses egoístas de la sociedad. Es fácil ver que, incluso actuando con buena intención, el adulto puede herir con su insensibilidad, haciendo del niño un espejo de sus mismas preocupaciones y ambiciones. Los pequeños deben ser mantenidos en su cápsula, donde es la naturaleza misma quien los desarrolla y hace crecer. Le compete al adulto conducir y no esculpir, proteger y no forzar.
El educador nace cuando el adulto asume su función como polo activo, pero no como protagonista, dejando que el alma del niño le revele el camino de su desarrollo, cuando el adulto reconoce y respeta el valor y el potencial espiritual presente dentro de cada retoño, cuando es capaz de disminuir las necesidades de su personalidad y de no proyectar sus sombras, cuando ama al niño independientemente de sus características externas, cuando comprende que educar verdaderamente implica su propio autoconocimiento y transformación.
El educador se transforma a través del contacto con el proceso que pretende conducir, y es de este modo como el peso del sacrificio es sublimado en fuego que verticaliza y une. De esta forma, adulto y niño caminan juntos de la mano, bajo la belleza de una relación armoniosa y de la mirada silenciosa del verdadero protagonista, el hombre interno que habita en ambos.
El educador ayuda a los pequeños a manifestar su potencial en un mundo que desconocen y estos, a su vez, ayudan a los más viejos en la medida en que les recuerdan que la naturaleza es esencialmente buena. El niño debe ser reconocido por la sociedad como un heraldo de otro mundo, un mensajero espiritual, un elemento renovador que viene a reavivar la memoria de aquellos que van acumulando sobre sí los velos espesos de la vida terrena. Podemos observar de forma invariable, como si se tratase de una ley de la naturaleza, el efecto benéfico que los niños tienen sobre los adultos. La llegada de un niño renueva una familia, alegra un grupo de amigos y promueve la madurez de las conciencias que están más cerca de ellos.
Pensamos que es válido afirmar que, en un Estado justo, deben existir mecanismos y espacios donde, de forma cuidada y adaptada, los adultos integrados, aun cuando no sean educadores, puedan contactar y vivir el ambiente propio y especial de un niño saludable.
Concluyendo, podemos afirmar que el papel que el niño debe desempeñar legítimamente ha de ser rescatado y valorizado. Para ello debemos comprenderle, y comprender al niño es también comprender al propio ser humano. El cambio profundo de paradigmas, e incluso la creación de nuevas civilizaciones, tiene que pasar obligatoriamente por el contacto fértil con el misterio que reside en el ser humano, por el conocimiento profundo de la primera fase de la vida humana.
Qué idea tan maravillosa, en un mundo donde se buscan las soluciones para los males de la humanidad solo en lo exterior y sin vida, que se pueda volver la atención a aquello que es íntimo y puro. En un mundo en que la competición sin frenos, la violencia y la ley del más fuerte gobiernan las relaciones entre los pueblos, que la solución nos pida que hagamos regresar nuestro interés hacia la más frágil manifestación del ser humano. El valor del niño está en su posibilidad de transformar la humanidad, de ser una verdadera solución, de enjugar con sus pequeñas manos las lágrimas de sufrimiento de los adultos. Y de esta forma, se revela como un misterio espiritual.
Traducido del portugués por José Carlos Fernández