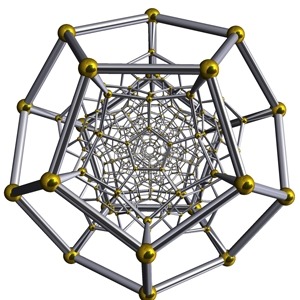«Las tendencias negativas actuales en biodiversidad y ecosistemas socavarán el progreso hacia el cumplimiento del 80% (35 de 44) de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relacionados con la pobreza, el hambre, la salud, el agua, las ciudades, el clima, los océanos y la tierra (ODS 1, 2, 3, 6, 11, 13, 14 y 15)».
Es claro que la forma de vivir de un pueblo responde a su visión del mundo. Reflexionar sobre algunas ideas que han ido conformando a lo largo del tiempo la visión del mundo occidental, nos permitirá entender por qué nuestra forma de vivir atenta claramente contra el planeta y los seres vivos que habitan en él.
En general, todos tenemos la «incierta certeza» de que nos abocamos a un desastre ecológico y humano sin precedentes, y que las medidas e intentos locales y mundiales para afrontarlo son insuficientes y de muy difícil cumplimiento, al chocar con intereses contrarios de toda índole. Al analizar las causas nos encontraremos invariablemente el crecimiento demográfico, la tecnología y la exacerbación del consumo para mantener o acceder a la llamada «sociedad del bienestar». El problema de fondo, sin embargo, es una determinada forma de ver y entender la vida que se fue gestando en Occidente y ha terminado contaminando a la mayor parte de las culturas del planeta.

El desastre se comenzó a gestar hace algo más de dos mil años, cuando se empieza a olvidar la dimensión sagrada, espiritual, implícita en todo lo manifestado y se comienza a considerar a la Tierra y a sus seres meras cosas al servicio del ser humano. Esta simpleza, espoleada por las religiones del libro, terminó imponiéndose como parte importante de la mentalidad occidental en el s. XVII, cuando se perfilan las leyes que impone a la naturaleza un Dios ajeno a la misma. Ya solo era cuestión de que la creatividad y diligencia humanas, bajo esa premisa, fuese capaz de elaborar artefactos cada vez más eficientes para esa explotación. La guinda del desastre se pone un poco después cuando, muy «científicamente», se añade al dogma la afirmación de que no hay ninguna finalidad, ninguna Inteligencia detrás, ningún sentido de «hacia dónde», de que todo el mecanismo de la naturaleza es meramente fruto del azar y que solo la selección natural marca el ritmo y la dirección. Estas «certezas», enquistadas como dogmas en la mentalidad occidental, son la causa de creernos con el derecho de poder actuar impunemente sobre cualquier zona del planeta y sus seres para propio beneficio. Incluso hoy, el principal argumento para frenar el deterioro ecológico sigue siendo egoísta y homocéntrico; de ahí la enorme dificultad de aplicar medidas.
Una nueva visión
Esta creencia de que la naturaleza y sus seres están al servicio del ser humano se fue incrustando con los siglos de tal manera que ha llegado a constituir la visión del mundo en lo que se llamó Occidente, cuya soberbia de creerse en posesión de la verdad y su afán y poder para imponerla ha permitido que se vaya extendiendo mundialmente.
Los numerosos intentos para cambiar dicha visión de la naturaleza han resultado infructuosos en todas las épocas, neutralizados eficazmente por la hegemonía religiosa monoteísta y materialista, en simbiosis con la propia ciencia desde sus primeros pasos.
En los últimos cincuenta años, cuando ya se va viendo el desastre al que nos encaminamos, las medidas que tratan de ponerse para frenarlo son a todas luces ineficaces, para desesperación de muchos.
Una vez más, no se actúa teniendo en cuenta el origen del problema —una determinada y simplista visión del mundo—, por lo que las medidas propuestas son contradictorias con la propia forma de pensar y vivir de quienes las proponen.
No se puede pregonar y alentar el consumo como base de nuestro sistema y, al mismo tiempo, querer concienciar de consumir menos.
No pueden pedir a otros pueblos que vivan con menos quienes claramente pugnan y se afanan de vivir con más.
No podemos desechar las basuras contaminantes al patio del vecino para sentir limpio el nuestro: si algo sabemos con seguridad es que hay un solo patio.
No se puede seguir esquilmando el planeta para fabricar una inmensidad de artefactos inútiles, efímeros y superfluos.
No se puede seguir manteniendo la visión de que somos un mero cuerpo, y mancillarlo permanentemente bajo el lema de «vivir a cualquier precio».
No podemos seguir ignorando la dimensión sagrada o espiritual (no necesariamente religiosa) de la naturaleza y todos sus seres, incluido el ser humano, que han tenido todos los pueblos de la tierra antes de la era vulgar, y que nos han legado los sabios de todos los tiempos; no podemos seguir creyéndonos mejores que todos ellos.

No podemos ignorar las enseñanzas que se derivan de la forma de vivir de los pueblos indígenas que, aún hoy, han conservado parte de esa otra visión del mundo, en la que todo ser, sea mineral, vegetal o animal, tiene su propio sentido y finalidad y en la que también nosotros, los humanos, somos hijos de la Tierra, un ser vivo que nos acoge.
Urge rescatar una visión espiritual del mundo y sus seres, ir introduciendo en la educación más historia de las civilizaciones antiguas, más antropología, más filosofía y menos dogma. La manera en que vivimos es el resultado de la visión del mundo que hemos conformado. Posiblemente la necesidad, los propios ciclos históricos y el fracaso o agotamiento de una visión meramente mecánica de la naturaleza nos estén abriendo ya a nuevas perspectivas más elevadas del mundo y sus seres. Solo así, de forma natural, optaremos por ir viviendo en consecuencia con la misma.