
He gritado en el silencio, pero nadie me ha oído. Soy centenario prisionero de las junglas de Angkor Vat. Y aún doy gracias a Buda porque las raíces que me atenazan dejan libres mis ojos para ver la grandeza que me rodea, mi nariz para percibir el olor embriagador de la vegetación, mi boca para contaros mi historia.
Contárosla a vosotros, hombres de España, primeros occidentales que visteis mi belleza. Sí, también esto, no solo lo que llamáis América, o Australia, o tantas islas oceánicas. ¿Dónde no hubo unos ojos españoles siendo los primeros en ver?
Era esta vez un dominico quien os hablo de mí. Su nombre, Navarrete. Me puso aquí, en el fondo de la jungla esmeralda de Camboya, y el rey Jayavarman VII. Rostros por todas partes os contemplan. La sonrisa del budismo Mayahana os invita a la felicidad de encontrar vuestro camino. Con los ojos cerrados, porque lo que vemos y nos hace felices está dentro de nosotros. Es la sonrisa de Dios. Está más allá de la palabra y de los conceptos.
Es la paz del camino del nirvana. Surge del fondo de esas raíces que me aprisionan, porque Dios es mi raíz, el Aquel que me cubre…
En 1400, el rey Khmer Ponhea Yat decidió abandonar mi ciudad, edificada varios siglos antes. Prefirió las fértiles orillas del Mekong. El silencio cayó sobre las torres de Angkor. Nadie ya limpió de ramas nuestros rostros, ni desgrasó la entrada de los templos, ni encendió lampadarios en la penumbra de los salones.
Nos habitaron las aves y los reptiles, los monos y los insectos. Solo la luz del sol puso reflejos en nuestras piedras, que el musgo iba vistiendo de terciopelo. Nos saquearon y nos ofendieron los enemigos de mi antiguo rey.
Y otro rey, Ang Chan, en 1550, vio mi rostro entre la maleza. Cazaba elefantes. Fue como si de la tierra, del fondo de la historia, surgiesen los retratos de los antiguos hombres, de los eternos dioses, impenetrables al tiempo, inmutables ante el devenir.
Ang Chan mandó quemar cuanto nos escondía, y de nuevo los hombres pisaron, asombrados, el recinto de las torres de Angkor, de mi torre de Ta Som. Vieron las gigantescas construcciones, los kilómetros de muros tallados minuciosamente con la historia del pueblo Khmer, y quiso el rey morar allí.
De nuevo la vida. De nuevo el esplendor. Es con el segundo rey del nuevo asentamiento, Satha, cuando llegáis vosotros, viajeros españoles: Ribadeneyra, Agensola… Y llegan los thais. Satha huye a Laos. De nuevo el pillaje, la destrucción…
Por los dioses, ¿cómo los humanos sois tan ciegos de alma que celebráis cada victoria con raer la belleza de cuanto tocáis? ¿Es que no sois capaces de respetar la grandeza que os ha sido legada?
Angkor Thom y Angkor Vat se sumergieron entre las raíces, entre las ramas, entre el silencio. Volvieron los inocentes animales, únicos que nos respetan y con los que vivimos en paz los rostros de la paz. Algunos peregrinos que sabían de nuestra existencia se llegaban a nosotros, y en nuestro silencio encontraban tierra fecunda para la oración. Lugar perfecto de armonía.
Los Boddhisatwas herméticos hablan para quien les sabe escuchar. En los siglos sucesivos otros hombres de otras tierras nos han visto. Siempre ha sido grande su asombro. Nunca se han atrevido a dejarnos al descubierto. Les parecía casi una profanación. Solo a mediados de vuestro siglo, las Torres de los Rostros, los que miran a los cuatro puntos cardinales y nadan dejan de ver, quedaron limpias.
Surgió a la luz la Terraza de los Elefantes y la del Rey Leproso. Todo quedó de nuevo limpio de ramajes, para que los fieles vayan allí a encontrarse con los dioses. No. Todo no. A mí, la Torre de Ta Som, me han dejado aprisionada por las raíces de mi gran árbol centenario. Él me sujeta en la tierra, me protege del viento, me cubre de la lluvia. Me abraza desde hace siglos con un amor celoso y posesivo.
Me han dejado así para que sea testigo de lo que fue todo el conjunto un día. Y yo estoy agradecida por ello. Soy la más hermosa de las torres; mi árbol amante y yo. Me siento feliz con él, la piedra y la rama, lo móvil y lo inmóvil, el rostro y su corona.
Los pájaros que anidan en mi árbol me cantan, y los insectos me acarician con sus patitas imperceptibles. Sus hojas son mis joyas. Su rocío es mi pureza.
Aún no te he dicho quién es mi árbol: es una higuera. Es el símbolo de la resurrección. El hombre que decidió dejarla conmigo me hizo el más grande de los regalos.
El de la vida eterna.



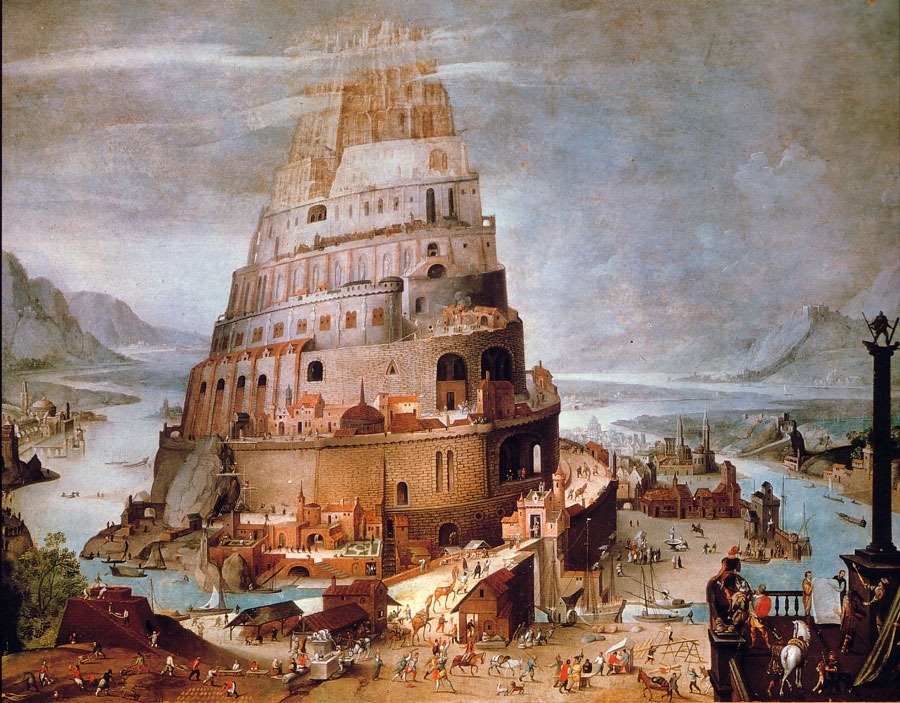


















Que lindo. Tanta belleza, poesia, esperanza, y Verdades.
¡Gracias!