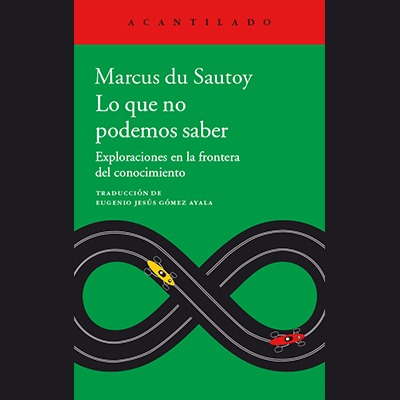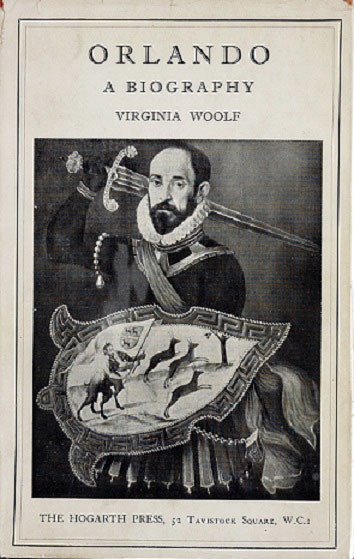
«¿Habría algo más secreto, pensó, más lento, más semejante al comercio de los amantes, que la respuesta balbuceante que fue dando, a lo largo de todos esos años, a la vieja canción susurrada de los bosques, de las fincas, de los caballos castaños parados junto al portón…?».
«Había sido compuesto con un respeto por la verdad, por la naturaleza, por los dictámenes del corazón humano, que era ya raro en estos tiempos de excentricidad sin escrúpulo».
Esta novela es de las más conocidas de Virginia Woolf, y el carácter andrógino del héroe, semejante así a la Porcia de El mercader de Venecia o a la Seraphita de Balzac, ha sido, de entre los personajes de esta autora, el que más ha llegado al gran público, por ejemplo, con el filme del mismo nombre, de 1992, o Vita & Virginia, del 2018, siendo Vita Sackville West, la escritora de Juana de Arco, la inspiración de esta novela, Orlando.
Además del tema preferido, es decir, la naturaleza del carácter masculino o femenino como una tendencia psicológica que, aunque enraizada en el sexo, depende luego de la actitud del alma —o sea, que, desde lo natural, impuesto por las hormonas y la bioquímica, luego, la mente humana y sus movimientos son determinantes en dicha polarización de roles—, hay muchos otros temas que merecen justamente nuestro interés.
Pero antes, quizás, deberíamos hacer una reflexión sobre el modernismo en la novela, que sigue pautas muy semejantes a las que sigue en la primera mitad del siglo XX en el arte en general (en la pintura, la escultura, la arquitectura, la poesía, la música, etc.).
Es evidente que cada época tiene sus propias necesidades y el alma así las expresa y busca. Y también que esta, a nivel individual y colectivo, debe ser sensible a ciertos ciclos del tiempo, o a los flujos de la lluvia cósmica que la Tierra en sus giros y avances enfrenta.
El siglo XX comenzó con un grito imperioso, y casi animalesco, de querer romper con todas las normas establecidas y todos los cánones de la belleza propios de la civilización occidental, muchas veces improvisando de un modo absurdo y caótico, y otras, copiando mal y sin sentido otros estilos de otras culturas, algunas de ellas, o primitivas, o degeneradas, cuyos ritmos, sonoros o visuales eran más excitantes y nos permitían más fácilmente una fuga de un presente y una vida que, por muchas razones, estábamos comenzando a odiar.
Es como si la mente humana (encabezada hasta ese momento, para bien o para mal, por la cultura de Occidente) se fragmentara en mil pedazos, y con ella se quebrase también una verdadera estética del alma, la capacidad de apuntar, sin deformaciones, a la Estrella del Ideal o de la Perfecta Belleza. La consecuencia de todo esto, en cincuenta años más (pues estos procesos, de raíz mental, tardan en llegar a la superficie como efectos palpables) y mucho más después, ha sido la «sociedad líquida», tan bien descrita por Zygmunt Bauman, una disolución de todos y de todo que augura un colapso y una catástrofe de las sociedades (basadas, precisamente, como tales, en los vínculos, que son todo lo contrario de esa liquidez que sufrimos). Algunos pensadores, y con muy buen juicio, llaman a esto el nada feliz inicio de la Era de Acuario, que con sus aguas todo lo disuelve, y después de toda la porquería arrastrada y el final de un ciclo, quizás, como en la Edad Media tras la caída del Imperio romano (que sufrió un deterioro muy semejante), en quinientos o mil años comencemos a recuperarnos hacia un destino más bello y glorioso que lo nunca antes vivido.
En algunos lugares y mentalidades, ese reloj va atrasado (los que se resisten al caos, o simplemente están fuera de esas corrientes del mundo, y de todas), y en otros va adelantado, o porque son los precursores, o simplemente porque son los primeros «locos arrastrados» por el fango. Es curioso, por ejemplo, comparar esta obra de Virginia Woolf con otras, bellas como una rosa y cristalinas como un diamante, como Gitanjali, de Tagore, y otra prácticamente desconocida hoy, ambas de 1912, o sea, dieciséis años anterior a Orlando. Nos referimos a Malvaloca, un drama de los hermanos Álvarez Quintero que, por sus valores tradicionales, parece de otra galaxia, directamente. También esa generación de diferencia entre ambas obras fue determinante, con la Primera Guerra Mundial en medio y luego La Belle Epoque.
Rompiendo moldes
La gran aceptación que tuvieron las obras de Virginia Woolf (1882-1941) se debe a eso, a que responde muy bien a esa necesidad, la de romper con lo establecido, que llega a quebrar el espejo de la mente, o sea, el logos que es el alma-significado no solo de lo artístico, sino de la naturaleza misma y del ser humano por excelencia. La conciencia es como un flujo que es atraído por bellas ideas y por mil sensaciones físicas y emocionales (recuerdos, esperanzas, miedos, deseos), y ahora, privado del soporte de la mente, se retuerce sobre sí mismo como una llama, o como el hilo loco de una araña. No sabemos qué es antes y qué después, y estamos en el umbral de la locura, e incluso nos adentramos en ella, víctimas de un cúmulo de experiencias de los sentidos laberíntico, sin hilo de Ariadna. Tolstoi figuró muy bien, y con todo lujo de detalle, este estado de sensaciones exacerbadas y caóticas en los momentos antes del suicidio del amante de Ana Karenina.

Lo imposible hace su aparición en escena, porque lo soñado se mezcla con lo real. Lo soñado o imaginado es de gran importancia: inspira, guía lo real, nos permite trazar puentes y adentrarnos en lo desconocido, halla sentido, o descanso, o finalidad… Puede incluso ser lo mágico y Real, con mayúsculas.
Pero del mismo modo que la electricidad corre por el cable pero no se mezcla con él, o la cuchara en la sopa, cuando lo real y lo imaginario se disuelven el uno en el otro… ¡cuidado! Son los momentos de entrada en lo inconsciente o previos a la muerte o extinción, donde nada importa ya, y lo exterior es interior, y lo interior exterior. Los cuatrocientos años de vida en plena juventud de Orlando, el protagonista de este libro, o su mudanza, sin más, de sexo, operada por la naturaleza, o su esposo doblando siempre el cabo Horn, o la llegada de este en avioneta y otras varias escenas más, junto a todas las otras en que, directamente, no sabemos dónde estamos, pueden hacer odiosa la lectura de este libro, que a veces parece un juego burlesco de significados, de palabras, de sensaciones, que surgen a borbotones, incluso en un estado psicodélico, que nos recuerda también a Fernando Pessoa, quien, además, escribió en la misma época y sujeto a los mismos vientos psíquicos; o a algunas escenas de algunas de las obras de Hermann Hesse en que no sabemos si viola la causalidad o es que, en su caso particular, se adentra en el ocultismo.
Ciertamente, la novela psicológica nos abrió las puertas de la sensibilidad a otras dimensiones, y también, de la locura, especialmente cuando los pies dejan de estar firmes en el suelo. Quizás a esta, más que novela psicológica deberíamos comenzar a llamarla novela caleidoscópica (y sin la bella geometría del mismo aparato).
Y, sin embargo, reconocemos con admiración los trazos geniales en este cuadro estrambótico. La conciencia vuela como un ganso salvaje (con el que el alma de Orlando se identifica), fija su mirada en el sol, o aun en las estrellas; las reflexiones y argumentación son ahora asombrosas, y esta novela llena el cesto de la memoria de bellos frutos.
Orlando múltiple
Orlando es caballero de la reina Isabel de Inglaterra; amante febril, luego, de una princesa rusa (que se encuentra, o cree encontrarse, cuatrocientos años después gorda y sebosa en unos grandes almacenes); decorador de su propio palacio y jardines y gran anfitrión de grandes fiestas luego; regio embajador en Turquía, donde tras una crisis y sueño letárgico de una semana, su sexo cambia; luego, gitana pastora y deambulante; noble y escritora después, sin perderse uno solo de los encuentros de las fiestas de sociedad y acogiendo luego a los grandes escritores de la época; casada, por fin, y viviendo —aunque a disgusto— los años locos de la Belle Epoque, y en las últimas páginas, creemos que Orlando abre las puertas de la trascendencia, sin que esto signifique la muerte.
Hay una serie de símbolos, anhelos y experiencias que recorren, perennes y vitales, la novela. Por ejemplo, el roble en que se sienta, medita y espera, y se funde con todas las voces de la naturaleza en un bello y arrebatador panteísmo; roble cuyo esqueleto y raíces se adentran en el pasado, y que representa el Axis mundi de Orlando, en estos más de cuatrocientos años de vida. Es como si el mismo fuera su propia alma real, o la de su familia, su árbol genealógico nobiliar —que se remonta a los tiempos romanos y normandos—- y aquello que da sentido a lo que somos, como presente, y a lo que podemos ser, como futuro. El gran poema escrito y corregido una y otra vez que acompaña al protagonista siempre, recibe, precisamente, este nombre, «El roble», que, en el siglo XX, Orlando edita y se convierte en un best seller.
El anhelo es el de fijar la eternidad y el misterio de la eterna belleza en palabras, en el ritmo de sus periodos y oraciones, en el murmullo sonoro de la lengua inglesa. La búsqueda del sentido de lo que es escribir de verdad, el grito del alma por dejar una huella si no espiritual y eterna, sí duradera; va y viene, entra y sale en la obra, hace sus volutas de espiral en la misma, y en cierto modo la sostiene, como las que sostienen en sus capiteles las columnas jónicas. Y es no solo el anhelo de este libro —rendido, se dice, como un tributo de amor a su gran amiga y amada a quien el personaje de Orlando figura— sino el de todas sus obras, pues Virginia Woolf es escritora de alma, de pura y verdadera vocación, y fue este genio quien le permitió en la época en que vivió abrir las puertas del futuro (quebrando los huesos del pasado de un modo del que aún no nos hemos recuperado).
Aunque agitando al viento ínfulas legítimas de mística y natural religiosidad, una respiración satírica y de cierto escepticismo y aun nihilismo y burla de sí, a la manera socrática, da vida a esta novela. Pero en otros momentos hallamos firmes asientos, rocas profundas, reflexiones aceradas, licor áureo de pensamientos mil veces destilados en meditaciones que los convierten en casi certezas y en hitos inmóviles que recorrer sin perderse. Hay todo un libro de sesuda y al mismo tiempo flamígera filosofía que se entrelaza con el corpus caleidoscópico de sensaciones, con el flujo de la conciencia y con la mayor o menor historicidad de Orlando y sus épocas, en rápidos y seguros trazos.
Reflexiones sobre la vida y su relación con la literatura; o sobre el trabajo, aunque anónimo, que se suma al de las generaciones anteriores, sin aspavientos ni vanidad, natural y sencillamente; sobre los múltiples yos y tiempos simultáneos vividos que deben ser gobernados por un yo único que sea la razón y guía de esa multiplicidad incoherente (siguiendo las huellas de Freud y de la filosofía de vida y experiencias de la misma autora); una crítica —y que tanto bien hizo— al abandono moral e intelectual de la mujer en una sociedad que solo daba valor al hombre; sobre el abismo incomprensible que media entre el genio y su revelación, y la persona que es su temporal soporte, naturalezas tan diferentes y paradójicas como la madera y la llama que en la misma arde; y sobre tantos otros temas de natural filosofía, expresada por un alma sensible de poeta y que han hecho de este libro un clásico que ya casi ha pasado el umbral de los cien años, arco de triunfo que saluda solo a las grandes obras laureadas, más allá de la aprobación o no de sus contemporáneos.
Veamos, por ejemplo, la primera vez que entra en escena en el libro el roble, y terminamos con estas líneas maestras de Virginia Woolf estas breves notas de esta obra revolucionaria en su tiempo.
«Suspiró profundamente y se lanzó —había en sus gestos una pasión que justifica este término— al suelo, junto al roble. Adoraba sentir bajo sí, debajo de toda esta efimeridad estival, la espina de la tierra; pues espina le parecía ser la dura raíz del roble; o quizás, ya que las imágenes se suceden unas a otras, sería el lomo de un gran caballo que él cabalgara; o el combés de un navío sacudido por las olas. Podía ser, en el fondo, cualquier cosa, con tal que fuese firme, pues Orlando necesitaba algo que pudiera prender su corazón a la deriva; el corazón que le palpitaba en el lado izquierdo; el corazón que todas las tardes, cuando a esta hora salía de casa, parecía llenarse de vientos fragantes o arrebatados. Al roble lo amarró, y allí echado sintió que se sosegaba gradualmente la agitación dentro de sí y a su alrededor; las tiernas hojas pendían inertes, los ciervos se detuvieron en pie; las pálidas nubes de verano dejaron de correr; sus miembros asentados en el suelo se le quedaron dormidos; y quedó tan inmóvil que poco a poco los ciervos se fueron acercando a él, los grajos dieron vueltas a su alrededor, las golondrinas se adentraron en el aire, volando en círculos, y las libélulas pasaron como flechas, como si toda la fertilidad y actividad amorosa de la tarde de verano tejiesen en torno a su cuerpo una especie de tela».