
Es frecuente considerar la cordura como un exceso de prudencia que no admite ningún tipo de aventura en la vida ni, por consiguiente, ningún riesgo. Este enfoque merece algunas reflexiones.
La vida en sí misma es una aventura.
No lo es en el sentido habitual de sucesos imprevistos e imprevisibles que nos ponen ante situaciones difíciles, tales como afrontar peligros, tomar decisiones de manera apresurada, desconocer el rumbo que tomarán los acontecimientos, dejarse llevar por las circunstancias sin poder intervenir en ellas…
La aventura así concebida, implica riesgos ciertos, tanto para la propia vida como para la de los demás. Expresado en lenguaje actual, esta forma de aventura «libera adrenalina»: un aumento momentáneo de excitación y de alerta que concede una satisfacción relativa e inestable, porque dicha exaltación requiere una repetición cada vez más frecuente en cuanto que genera adicción y no compensa en absoluto la falta o la escasez del sentido de la vida.
Sin embargo, la vida es una gran aventura moral y, más aún, espiritual.
Desde el momento en el que nacemos, emprendemos un camino que nos ha de conducir hacia una meta.
Lo importante de este camino es la meta. Ella nos proporciona dirección y sentido. Sin una meta, vamos a la deriva y nos perdemos demasiadas veces, tantas como para dudar de todo y saltar de una cosa a otra, probando novedades sin saber para qué.
La meta es, precisamente, el motor de la aventura con cordura, porque sabemos adónde queremos llegar, aunque tengamos que variar herramientas y formas de acción.
¿Por qué es una aventura moral? Porque sea cual sea la meta elegida, tiene que participar de lo recto y lo bueno. Nos lanzamos hacia un futuro en el cual se logren concretar nuestros sueños, pero no podemos abandonar nuestra conciencia ética.
Y es espiritual porque esta aventura nos permite encontrarnos con nuestra esencia humana, recurriendo a la filosofía, cuya aspiración consiste en la dignidad moral, y a la percepción de lo sagrado.
En su aspecto más superficial, la aventura proviene de no conocer la meta, ni el tiempo ni los medios de los que dispondremos para realizar nuestros objetivos… si es que los hay. Muchas veces se recorre el camino vital a ciegas. Otras veces ni siquiera hay conciencia de camino, ni de inicio ni de llegada; solo queda el dejarse llevar por las corrientes de la existencia, a la que se culpa de todo lo malo y casi nunca se le agradece lo bueno.
La aventura positiva nos permite experimentar cada día algo nuevo para conocerse mejor, para tomar las riendas de la propia vida, para dominarse en escenarios complicados, para resolver problemas y abrirse paso en el aparente laberinto que hay que recorrer.
A veces el recorrido se llama vocación, a veces necesidad, a veces casualidad, si es que existen las casualidades y no las causalidades. Sea como sea, siempre hay un sello que señala una dirección aunque no seamos conscientes de ello.
Esta auténtica aventura no provoca adrenalina, pero sí entusiasmo. No hay nada más efectivo que sentirse descubridores y conquistadores de lo que nos pertenece. Es posible que en muchos casos no nos conozcamos a nosotros mismos ni tampoco el potencial que poseemos, pero al menos nos concedemos su descubrimiento y, mejor todavía, su conquista a través del ejercicio cotidiano de nuestras fuerzas latentes.
Consiste en un trabajo permanente, un crecimiento constante, una satisfacción diaria, un encuentro de tesoros ignorados. No nos librará de las dificultades ni de las exigencias que todo humano soporta de una manera u otra, pero nos dará energías y creatividad para afrontarlos con valor y confianza. Las más duras pruebas tienen una solución; lo importante es encontrarla, y esto es parte de la maravillosa aventura de vivir.
¿El entusiasmo carece de cordura? No. Solamente falta cordura cuando el entusiasmo no pasa de ser un simple estado de arrebato, cuando no se miden las consecuencias ni se valoran las propias posibilidades. Pero el verdadero entusiasmo es un fuego interior que ilumina y desarrolla nuestras percepciones, conocimientos e intuiciones.
Ciertamente, la aventura tiene riesgos, como todo lo que hagamos. Su riesgo está en lanzarse hacia una meta que, por conocida que sea, puede transcurrir por caminos inesperados. Pero hay riesgos cuerdos y otros absurdos. Hay riesgos que asumimos desde el primer momento, y otros que provocamos por imprudencia. Dejaremos de lado estos últimos porque la imprudencia no es aventura sino falta de cordura.
El riesgo saludable es parte de lo que no conocemos pero desvelamos, poniéndolo a prueba con claridad mental, calculando diferentes posibilidades. No siempre lo desconocido es simple ignorancia, sino ansia de sabiduría que se abre a infinitas incógnitas. Conocer nos pone frente al maravilloso riesgo de investigar, comparar, desarrollar un criterio equilibrado.
En el momento presente, en el cual somos testigos de tantas arbitrariedades, hagamos un acopio de cordura para disolver estos desastres y dar paso al brillo de la sabiduría. Hay una atmósfera interior que depende de nosotros, con sus tormentas y sus remansos de tranquilidad; es el fruto de la voluntad de cada uno y la suma de las voluntades de quienes anhelan un mundo mejor.




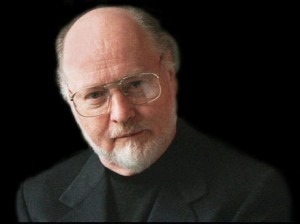


















¡Que bellas palabras!
Nos anima a seguir adelante con la obra que se nos ha presentado hoy la vida.
Cada día es nueva oportunidad de aceptar la aventura, con cordura y entusiasmo.