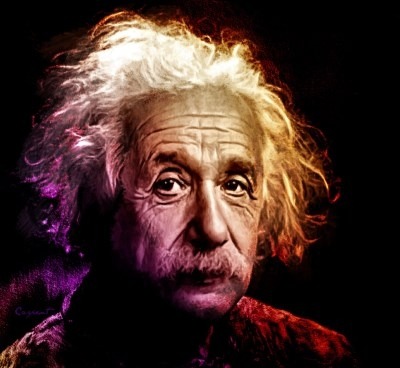La verdad: meta del filósofo
La filosofía es, intrínsecamente, amor a la verdad. Aunque no pretendemos conocer o alcanzar la verdad absoluta, sí podemos tomarla como norte e intentar que nuestro proceder en la vida cotidiana se oriente hacia ella en lo que depende de nosotros, es decir, en pensar y actuar, porque la vida nos presenta cada día oportunidades para hacerlo. Para tomar esa decisión, no hace falta haber estudiado Filosofía en la universidad, puesto que todos somos filósofos por naturaleza.
¿Qué significa pensar y actuar con respeto a la verdad? Básicamente, comportarnos como el jinete novato que, una vez subido a su caballo, tiene que prestar atención para intentar manejar adecuadamente las riendas de su montura si quiere que le lleve adonde tenía previsto. Esto requiere, en ocasiones, frenar al caballo que ya está moviéndose hacia cualquier lado y corregir el rumbo si es preciso.
Todos enfrentamos a lo largo del día situaciones nuevas, a veces enmascaradas en otras que ya conocimos, y tal vez ahí se encuentre la trampa. Siempre deberíamos plantearnos las circunstancias sin ideas preconcebidas, pero para eso hace falta poner atención. En lo que se refiere a valorar una situación o a una persona, esto es importante, porque una cosa son los juicios y otra bien distinta los prejuicios (que nunca lo parecen); hay una distancia filosófica que los separa. Como filósofos, debemos poner conciencia y hacer honor a nuestro propósito.
El lazo entre doxa y episteme, o sea, entre opinión y saber es, como dice Fernando Savater una relación de vieja enemistad. Ya Parménides distinguía entre la vía de la verdad y la vía de la opinión como maneras de acceder al conocimiento. Doxa, en la filosofía antigua, era el término que definía un pseudoconocimiento, un falso conocimiento basado en lo superficial, y que correspondía más a lo que uno cree o imagina que a lo verdadero. Platón habla de los doxóforos o profesionales de la opinión, que explican las cosas como si realmente supieran, cuando en realidad solo interpretan un papel haciendo como que saben, ya que su verdadera habilidad está en las palabras, que saben manejar mucho mejor que su pensamiento. Podríamos preguntarnos si no estamos ante un fenómeno parecido cuando escuchamos a cantidad de opinólogos profesionales que copan las tertulias de los medios de comunicación actuales, capaces de sentar cátedra en cualquier tema que se les proponga, independientemente de su formación o profesión.
Juicio o entendimiento
«¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio» (Albert Einstein).
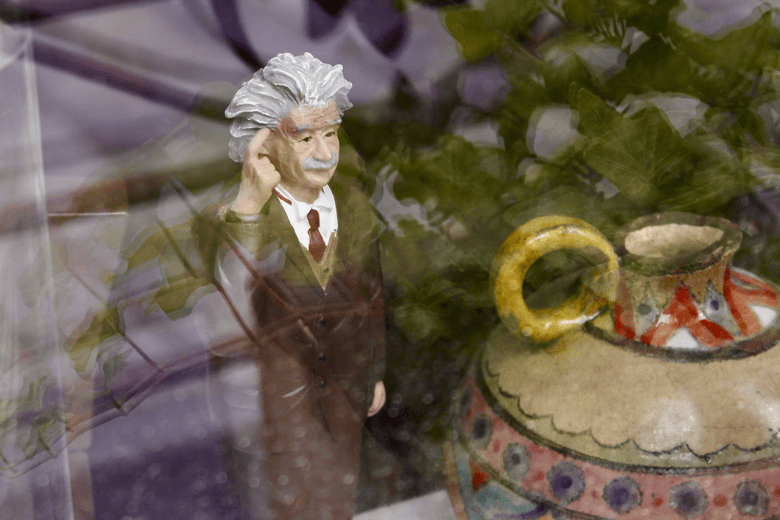
El juicio es la facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. El buen juicio permite elegir entre varias opciones la más adecuada. Tener buen juicio es tener cordura, prudencia, sensatez; el discernimiento proviene de la capacidad racional de la mente humana, y consiste en escoger de modo acertado entre las posibilidades que se ofrecen.
Cosa distinta es el prejuicio. El Diccionario de la lengua española nos explica que un prejuicio es una opinión previa y tenaz de algo que se conoce mal. Esa es la clave. Juzgamos antes de conocer y, además, nos empeñamos en mantenerlo. Un prejuicio es una opinión asentada que hemos adoptado antes de tener los elementos necesarios para evaluar correctamente una situación o a una persona, y lo exteriorizamos emitiendo una valoración sin fundamento suficiente, perdiendo, por tanto, la verdad como punto de referencia.
En la vida cotidiana, son los estereotipos los que suelen generar los prejuicios. Un estereotipo es una idea simplificada sobre un conjunto de personas que comparten ciertas peculiaridades; por ejemplo: «todos los andaluces son graciosos». Es decir, clasificamos a todo el grupo con una característica común en una categoría, y el prejuicio hace que esperemos que cada integrante del grupo responda a esa característica. Este mecanismo de categorizar a personas y situaciones hace que pongamos una etiqueta a la gente por su apariencia o por la primera frase que dicen. Es en los estereotipos donde se esconden muchos prejuicios hacia determinados grupos sociales.
Esta condición de anticipación del prejuicio es lo que le convierte en difícil de superar, precisamente porque ya está instalado en nuestra mente antes de empezar a razonar o de intentarlo al menos, que es un paso que solo se da voluntariamente. Es decir, si no tenemos la voluntad de analizar nuestros actos o inclinaciones, ni siquiera vamos a notar que tenemos algún prejuicio.
Hannah Arendt habla de los prejuicios referidos a la política, pero podemos aplicar sus argumentos a las costumbres y «verdades» establecidas de un grupo social o geográfico concreto. Ella subraya que están íntimamente relacionados con la capacidad de juzgar, y que para que haya un pleno ejercicio de esta capacidad y de la libertad inherente a la misma, los juicios han de apoyarse en razonamientos y precedentes bien definidos y constatados.
Lo peligroso de un prejuicio y su inquietante eficacia consiste en que se basa habitualmente en una experiencia previa real y concreta, sí, pero que oculta (casi siempre inconscientemente) una parte también real de las circunstancias que lo generaron, lo cual es suficiente para desviarlo de la verdad. En su origen, pudo ser un criterio verdadero concordante con unas circunstancias espaciales y temporales específicas. Pero este juicio, arrastrado a lo largo del tiempo en estado inmóvil, congelado, a través de una realidad continuamente cambiante, sin revisión ni objeción ninguna se convierte en un prejuicio establecido en la mente, a nivel individual o colectivo.
Con referencia a lo histórico o lo político, decía Arendt que los prejuicios, aunque hayan tenido un fundamento en el momento de aparecer, se adelantan al análisis de la actualidad y lo bloquean, lo cual imposibilita tener una verdadera experiencia del presente. Así que la primera receta para disolver los prejuicios sería aceptar la misión de redescubrir los juicios pretéritos que contienen para encontrar la parte de verdad que encierran y, por consiguiente, la parte de falsedad que también albergan. Aplicados en sentido amplio, pueden referirse a prejuicios colectivos, a veces muy antiguos (los que incumben a los negros que llegaron a América o a los judíos en diferentes lugares del mundo, por ejemplo), pero también pueden aludir a periodos de tiempo o grupos más pequeños en diversas escalas, hasta llegar, incluso, a lo que prejuzgamos sobre un vecino por su aspecto físico, su condición social o sus creencias.
El filósofo del siglo XX Hans Georg Gadamer afirma que el prejuicio, al ser un juicio previo a la razón, no tiene que ser obligatoriamente equivocado, sino que más bien es una fórmula para experimentar la realidad, ya que puede conducirnos tanto a la verdad como al error. Estaría condicionado a que lo comprendamos. Ahí está el quid. Puede funcionar como una hipótesis de trabajo, cuyo valor de verdad requiere ser comprobado, y podemos, en este sentido, considerar el prejuicio como una simple suposición y no necesariamente una concepción errónea. Tomado como hipótesis, puede conducir a la comprensión veraz de un tema o situación en concreto.
Gadamer habla de dos grupos principales de prejuicios: los de precipitación y los de autoridad. La primera clase se refiere a juzgar algún tipo de información sin haberla examinado de forma rigurosa. La segunda se da cuando aceptamos de forma acrítica algo que proviene de una fuente que para nosotros representa una autoridad (pasada o presente, por escrito o por vía oral). Lo damos por bueno, sin más. Así, a pesar de que Descartes señalaba que el buen sentido es naturalmente igual en todos los seres humanos, Kant exhortaba a conseguir la autonomía de pensamiento, porque se da con frecuencia una especie de incapacidad autoculpable, que no es una deficiencia en la facultad de juzgar, sino más bien un comportamiento que renuncia a la propia razón por cobardía a enfrentarse a los criterios establecidos. Cualquier toma de decisión requiere un cierto esfuerzo.
Querer entender
El filósofo del siglo XIX William James decía que «un gran número de personas piensan que están pensando cuando no hacen más que reordenar sus prejuicios».
Nuestra parte psicológica nos predispone a responder de cierta manera ante un estímulo de acuerdo con una respuesta anterior, sobre todo si no ejercemos nuestra capacidad crítica. Se fundamenta en un principio de economía cognitiva que señala que es más fácil confirmar una opinión personal basada en emociones que reflexionar para llegar a una idea diferente de la que teníamos. No podemos evitar tener una actitud mental llena de presupuestos que nos hacen posicionarnos y condicionan nuestra interpretación de los hechos, pero hay un modo de determinar la validez de nuestras suposiciones y es llevarlas al nivel de la conciencia.
Si no ponemos voluntad para bloquear este primer impulso y atención para valorarlo, estaremos construyendo y formulando ininterrumpidamente opiniones superficiales. Es necesario, por tanto, revisar críticamente los propios posicionamientos con cierta frecuencia, distanciándonos de ellos para someterlos a examen. El dominio de los prejuicios inconscientes puede anular la comprensión de una situación, y se impone, por tanto, el acto voluntario de análisis como condición necesaria de la facultad de entender. Por eso es importante poner conciencia, y así nos daremos cuenta de que siempre son falsas las sentencias generalizadoras del tipo «Todas las mujeres son unas exageradas» o «Todos los hombres son iguales». Aunque solo un individuo entre millones se saliera de la norma decretada, ya sería falso el juicio.
Al final, un prejuicio es una forma distorsionada de interpretar la realidad, así que volvamos a tomar la verdad como faro y ejercitemos de modo adecuado nuestro entendimiento, que es lo más humano que tenemos, al decir de las antiguas tradiciones, y lo que nos coloca en un nivel por encima de lo animal, ya que el plano mental es exclusivo del género humano y, además, no se limita solamente a la capacidad de razonar.
Sin embargo, no basta tener la herramienta para hacerlo, la mente; hace falta aprender a utilizarla y que funcione en sus mejores posibilidades. No es suficiente tener una bicicleta guardada en el garaje para declarar que podemos desplazarnos en bici adonde y cuando queramos. La primera vez constataremos que, a pesar de saber dónde están los pedales, el manillar y el freno, lo de guardar el equilibrio requiere algunos intentos iniciales. En el caso de la mente, ni siquiera sabemos exactamente dónde están las piezas, cuántas son y qué cosas hacen, lo cual apoya la hipótesis de que hay que trabajar mucho para sacarle un buen rendimiento. Y no estamos hablando del cerebro físico, sino de las capacidades humanas que constituyen los verdaderos poderes que todos tenemos a nivel individual y que permanecen muchas veces inexplorados.
Aprender a pensar
Emilio Lledó explica que la ingente cantidad de informaciones que circulan en nuestro tiempo tienen un efecto paradójico, pues en lugar de hacer más ágil nuestro entendimiento, pueden llegar a atrofiarlo por exceso y originar unos reflejos condicionados que hacen saltar incontroladamente comportamientos y opiniones.
Uno de los efectos negativos de este estancamiento mental es el fanatismo. La fanatización de las opiniones contradice, según Lledó, la faceta dinámica del vivir, la energía vital de sentir y pensar, porque «filosofía significa no tanto amor por el conocimiento como interés, tendencia, pasión por entender, por saber, por iluminar»[1]. La verdad, tal como decía Rousseau, no necesita del fanático.
Este deseo de saber podría resultar condicionado por todos los prejuicios que se guardan durante la vida a traves de las opiniones asumidas. Si comienzan desde la infancia mediante una educación equivocada y tendenciosa, pueden oscurecer la posibilidad de ejercitar una inteligencia crítica, con lo que impiden la libertad individual, al ser el individuo asfixiado por estereotipos mentales o frases irracionales que impactan en la mente en una edad temprana, en la que todavía no tiene activados sus mecanismos de defensa.
Por el contrario, un ejercicio constante de nuestras capacidades interiores permite la transformación de opiniones móviles en juicios estables y la aparición de convicciones, tal como explica Delia Steinberg: «No es anquilosamiento ni estancamiento; al contrario, quien tiene convicciones vive al ritmo de las ideas, pues estas tienen una energía propia y un ritmo natural de desarrollo»[2]. Una persona con convicciones es tolerante, aunque sea firme en lo suyo. En cambio, una persona fanática no lo es, porque solo acepta una idea, la suya.
No andaban descaminados los antiguos hindúes cuando aconsejaban los rectos pensamientos para acercarse a una vida estable y con convicciones, es decir, con un horizonte vital alejado del dolor existencial y con pequeñas certezas adquiridas a lo largo del camino. Unos rectos pensamientos que debían ir precedidos de unas rectas intenciones. Todo un desafío para los que transitamos este siglo XXI. Difícil pero posible.
[1] Identidad y amistad, Emilio Lledó. Taurus, 2022.
[2] «Convicción y fanatismo», https://biblioteca.acropolis.org/conviccion-y-fanatismo/