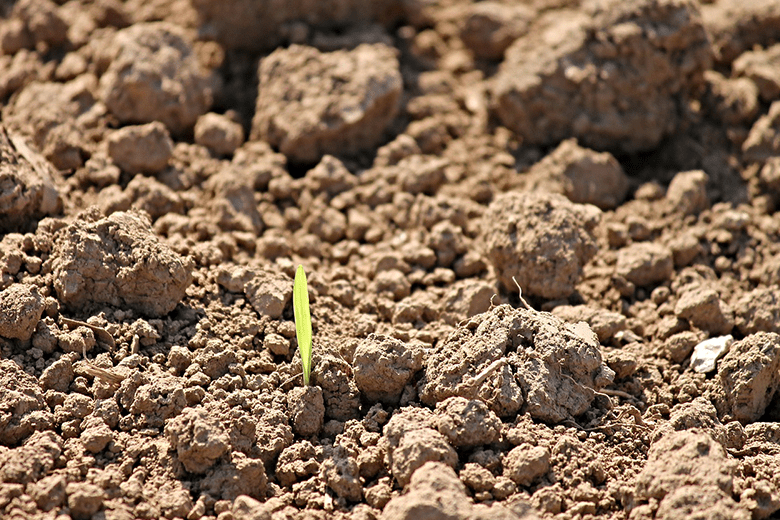La reciente pérdida del científico británico Stephen Hawking ha hecho aflorar en todo el mundo muchas reflexiones, gracias al formidable ejemplo de vitalidad, más allá de los límites que le impuso una enfermedad degenerativa desde su juventud. La vida del físico fue una demostración palpable de lo lejos que puede llegar una mente lúcida, que no renuncia a disfrutar de la vida con un sentido del humor y ese ingenio británico para encarar las dificultades y las críticas. Hawking, cuando ya no podía mover más que sus pestañas, consiguió ofrecer al mundo una sonrisa casi permanente y una mirada intensa que dejaban traslucir una personalidad fuerte y brillante, inasequible al desaliento, llena de vida y de entusiasmo.
Pero, sobre todo, y más allá de las controversias científicas que protagonizó, agradecemos al científico que nos haya invitado a mirar al universo. Gracias a su audaz propósito de tratar de comprender la inmensidad inconmensurable como un todo y asomarse a lo ilimitado y a lo que nunca deja de latir, nos hemos vuelto hacia los maestros jonios de los siglos VII y VI a. C., que iniciaron ese mismo viaje del alma hacia lo inmensamente grande, con el atrevimiento de recurrir a la inteligencia humana y a su capacidad para hacerse preguntas, cuestionando todo tipo de dogmas y hallando atrevidas respuestas.
Resulta paradójico que alguien que no puede hablar más que a través de una máquina haya sido un comunicador tan hábil y eficaz, capaz de llegar a millones de seres humanos, de todas las edades y sociedades, estimulando su deseo de saber. Y comprobamos que el ejemplo de vida de los seres que consideramos grandes sabios llega más lejos que sus palabras.