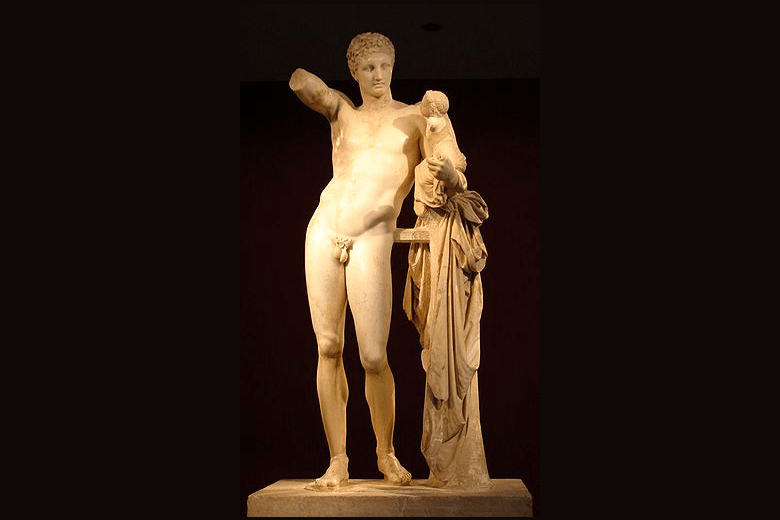Corren los vientos guerreros del siglo III d.C. Mi nombre es Aníbal. Y mi historia lo es de batallas y victorias, de conquistas y de venganza. Porque la venganza presidió los sueños de los primeros años de mi vida, desde que mi padre Asdrúbal me hizo jurar ante el altar de los dioses odio eterno a los romanos, a los enemigos de mi pueblo y rivales en la conquista de tantas tierras.
También él, mi padre, cayó asesinado ante otro altar, en el momento de un sacrificio, a manos del esclavo de un noble celtíbero a quien él había asesinado a su vez. Rueda eterna de muertes y venganzas, de sangre de víctimas inmoladas en unos u otros altares. Muy poco antes, mi suegro Amílcar ha caído en batalla frente al caudillo hispano Orissón, tras nueve años de intento de conquista de las bravas tierras de la Hispania.
Quedamos mi hermano Asdrúbal y yo. Tenía 26 años cuando renové mi juramento de odio a Roma, y mi vida entera quedó marcada por él y por el fragor de los campos de batalla. Fui, sin duda, el mejor guerrero de mi época.
Mi escuela fue la guerra de España. ¡Qué buenos maestros tuve! Esos celtíberos de hierro y fuego, divididos en cien tribus pero ninguna de ellas menos feroz que la otra, gentes que jamás se quejaban de nada, que eran leones en la lucha y corderos en la amistad, que todo lo resistían y cuyos gritos de guerra ponían espanto en el ánimo más osado, ellos fueron quienes estuvieron conmigo. Y yo con ellos, fui el mejor de todos, el más sufrido, el más sobrio.
Quise dominar a la altiva Roma. Pero antes, España debía ser mi territorio, punto clave de estrategia, llave de los mares y de las tierras. Y con cuánto trabajo lo hice, por los dioses. Qué valentía de locos en los hombres de esta Hispania que aprendí a amar. Dominé a los olcadas en el Tajo, y a los carpetanos y vacceos hasta las tierras de Elmántica, y a los arévacos. Con ciego valor me atacaron los ingetanos, tan reducidos en número, y caro se lo hice pagar; pero luego alabé sin tasa su honor, esa fuerza que da el amor a la independencia que surge de las entrañas profundas de la raza.
Estos eran los preludios de la enorme empresa que me proponía: atacar al gigante, a Roma, a mi odiado rival, al que me disputaba el dominio de la parte más rica y hermosa de la tierra conocida. Busqué un pretexto: las diferencias por límite de territorios que se suscitaron entre saguntinos y turboletas. Sagunto era más rica y más fuerte, y así la ofensa contra Roma sería mayor. Por tanto tomé partido por los turboletas y me apresté a la batalla, con un ejército de 150.000 hombres. Cercada quedó la ciudad, y ofendida la orgullosa Roma, que envía legados de protesta. Qué me importan los legados, qué las protestas, a mí, Aníbal, el General de Cartago…
Terrible es la campaña. Mi poderoso ejército, con sus máquinas de guerra, sitia por hierro, por hambre y por fuego a la pequeña ciudad.
¡Qué valor el de los hombres que combato! ¡Los dioses quisiesen habérmelos dado por aliados! Son muchos menos, peor armados; pero la ferocidad de sus salidas desesperadas, murallas afuera, hace retroceder a mis tropas. Salen como un torrente de fuerza, exterminan cuanto se les pone delante y regresan al abrigo de sus murallas, como perros a lamerse las heridas, a recuperar unas cada vez más escasas fuerzas para la siguiente salida… Incluso yo, que tuve la curiosidad de acercarme a ellos para verlos combatir de cerca, sentí mi muslo atravesado por una de sus flechas. Mientras, Roma, mi gran rival, intercede por los que dice son sus amigos. Poco se nota, en lo poco que acuden en su ayuda. ¿Acaso creen que haré cuenta de las palabras de sus legados? Mi respuesta es el juramento de no reposar hasta ser el dueño de aquella ciudad que es ya una pesadilla en el escaso sueño de mis noches…
Los saguntinos defienden, no ya las murallas, sino las brechas, los escombros, rechazando a mis hombres una y mil veces con esa pequeña y temible espada corta que ellos llaman falcata y que es en sus manos infalible mensajera de muerte. El cerco se alarga de forma inverosímil. Entonces recurrí a la más moderna de mis máquinas de guerra, una enorme torre de madera, mucho más alta que la más alta de las ruinas, y desde ella, con pesados proyectiles de piedra, hice caer lo poco que quedaba en pie. Pero no a los saguntinos.
 Esa noche dos hombres se presentaron ante mí. Son apenas dos fantasmas surgidos de una pesadilla; macilentos, surcados por cien heridas, apenas con ropa que cubra sus cuerpos. Sólo un fuego inextinguible, el fuego de los héroes, mantiene aquellas vidas. Recuerdo sus nombres: Alcón y Alorco. Vienen a pactar, por su propia cuenta, tratando de salvar, no ya sus vidas, que saben perdidas de todos modos, sino las de aquellos a quienes aman.
Esa noche dos hombres se presentaron ante mí. Son apenas dos fantasmas surgidos de una pesadilla; macilentos, surcados por cien heridas, apenas con ropa que cubra sus cuerpos. Sólo un fuego inextinguible, el fuego de los héroes, mantiene aquellas vidas. Recuerdo sus nombres: Alcón y Alorco. Vienen a pactar, por su propia cuenta, tratando de salvar, no ya sus vidas, que saben perdidas de todos modos, sino las de aquellos a quienes aman.
El demonio de la soberbia me pudo una vez más y les impuse unas condiciones humillantes. Si aceptaban, el honor de los españoles quedaría muerto para siempre.
No fue así. Me miraron con ira y con desprecio, ellos a mí, al General de Cartago. Juraron morir con todos los suyos. Dieron la vuelta y partieron hacia sus ruinas, de donde no habían de salir jamás.
El resto lo supe luego, cuando los cascos de mi caballo hollaron las cenizas de la Sagunto muerta. Reunieron sus riquezas en un montón en el centro de las ruinas, y sobre el mismo dieron muerte a sus mujeres, a sus hijos, a sus heridos; prenden fuego a todo ello, y a la luz infernal de las llamas, esto sí lo vi porque libré contra ellos su último combate, salió aquella mínima horda de locos, rompiendo su garganta con sus gritos de guerra, agitando sus falcatas, la luz del héroe en sus ojos. Hacía ocho meses que el cerco había comenzado. Yo los considero hoy un monumento de fidelidad a Roma, al gobierno que se contentó con enviarme embajadas, nunca ayuda para ellos. Roma jamás mereció tales aliados. “Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur”, se decía.
Sagunto era expugnada mientras en Roma se celebraban consultas, sí. Los ciudadanos acusaron al Senado de permitirlo, y el Senado conoció de lo que yo era capaz. Ah, pero aún fueron reacios a tomar la espada para limpiar su honor en la sangre de mis cartagineses. Aún hubo más delegaciones. En una última reunión, Quinto Fabio Máximo extiende ante el Senado sus brazos cubiertos por la toga:
-Senadores, aquí traigo la paz y la guerra; escoged.
-¡Escoge tú!- dice una voz.
Quinto Fabio deja deslizar la toga, mostrando su brazo derecho armado con la espada.
-¡Escojo la guerra!- proclama.
Y por fin se cumplen mis sueños de enfrentarme a Roma en una enorme y gloriosa batalla. Va a ser la segunda vez que romanos y púnicos se miden por el dominio de la tierra.
Vinieron a la generosa España los romanos a por aliados, a pedir adhesión de sangre a aquellos a quienes antes no habían querido defender. Generosa España, sí, que tantas veces ignora el puñal en la mano del que la abraza. Esta vez, sin embargo, no les es tan fácil. Está demasiado cerca el desastre de la ciudad martirizada. Consiguen la adhesión de los burgusios y de otras pequeñas tribus ignorantes, pero no de los grandes pueblos. Estos, haciendo portavoces a los volcios, les contestan:
-“Buscad aliados donde se ignore la suerte de los saguntinos. Ellos son una lección para quien confíe en el Senado romano”.
quien confíe en el Senado romano”.
Yo mientras tanto gozaba de un merecido reposo en mis cuarteles de invierno de Cartagena. También mis tropas. Un sólo viaje hice en este espacio de tiempo: fui al templo de Hércules en Gadir, para dar gracias al dios héroe, al fuerte, al de los trabajos, al vencedor. Él me había dado la victoria.
Y cuando llegó la primavera me puse de nuevo en movimiento. Iba al combate, pero ya no dejaría desguarnecida a la España que tan fielmente había sido mi aliada. Y traje de mi Cartago 15.000 africanos y 50 de mis mejores galeras para proteger los puertos. Y marché.
Marché de frente a una de las grandes aventuras que cuenta la Historia. Iban tras de mí 90.000 peones, 12.000 caballos y 40 elefantes. Con ellos, crucé las aguas del Ebro, el río de los Iberos. No perdí el tiempo en el camino: sujeté a los levantiscos ilergetes, barguisios, ausetanos y lacetanos, y renové mis tropas: licencié a los que me seguían de mal grado, que en combate de poco me habrían de servir, y llené sus huecos con aquellos de los recién domeñados que accedieron libremente a seguirme. Nunca general alguno hubo de hacer mejor negocio. Su orgullo se amansó con la posibilidad de combatir libremente, y me respondieron:
-“Aníbal, vamos contigo. Pero llévanos delante, que te abriremos camino”.
Había incorporado leones a mis tropas y así cumplieron.
Y los dioses me acariciaron con sus dedos y las victorias se sucedieron. Escipión me esperaba al pie de los Alpes, tras una travesía que renuncio a contaros. Y en Tesino acabé con él. Tomó su relevo Sempronio, y probó en Trebia la hiel de la derrota. Y en Trasimeno destrocé las huestes de Faminio. Aún me envían otro ejército, al mando esta vez de un ridículo plebeyo, de nombre Varrón. En Cannas alzó por última vez su espada contra el General de Cartago. Que lleva en sus tropas menos de la mitad del contingente romano, pero que cuenta con los hispanos, los terribles honderos baleares y la feroz caballería númida. No necesito más.
Enorme fue el botín. Roma, me cuentan, está triste. Viste luto por sus hombres. Yo, mientras la ciudad se lame las heridas, descanso en Capua, mientras España sigue su lucha de independencia y mi enemiga eterna empieza a recuperarse del desastre de Cannas.
También yo lloro heridas de sangre en el alma. Mi hermano Asdrúbal es derrotado y muerto en Metauro. Y para añadir la ofensa al descalabro, Nerón hace cortar su cabeza y me la envía, en horrendo legado de muerte…
Roma cerca a mi Cartago. Tras 18 años en Italia, debo correr en su auxilio. Y allí, en la batalla de Zama, ante Publio Cornelio Escipión, El Africano, mi estrella se apaga para siempre.
“Delenda est Cartago”, sí. Tanit llora entre sus ruinas.
No os contaré nada más de los años de ocaso de mi vida. Perseguido por Siria y por Bitinia, acosado, mi orgullo se rebeló. No, romanos, no me tendréis vivo, no haréis con mi cabeza como con la de mi hermano.
El veneno ha sido siempre el gran aliado del que ni en sueños se rindió. Los dioses me permitieron 60 años de gloria. Ahora, un último minuto de honor.