
Aquiles, hermano mío, vamos a entrar en combate. Las murallas de Troya nos aguardan. Mi casco ya está sobre mi cabeza, el tuyo espera sobre tu escudo.
Calzadas están las grebas y anudados los mantos al cuello. No sueltes las lanzas de tu mano. Pronto sonarán las trompetas, y tú, y yo, Ayax, con nuestros compañeros, iremos a la victoria o a la muerte.
Entretengamos el tiempo hasta que esto suceda, juguemos a los dados. Tratemos de descifrar en ellos qué nos depara la moira, el destino, en las horas venideras.
Juguemos: ¿morirá quien saque el número más bajo? ¿El más alto es la señal de victoria? Qué poca cosa somos, Aquiles, en manos de los dioses. Quizá un capricho, o un designio trazado desde que Helios empezó a brillar tras su nacimiento. Quizá el destino sea inamovible. Quizá nosotros, los humanos, los mortales, podamos cambiarlo con el devenir de nuestras vidas. O no esté marcado, y lo vayamos ganando día a día en una misteriosa partida de dados que ni siquiera sabemos que estamos jugando…
Agita tus dedos, Aquiles: suerte en la tirada. Pero no tengo miedo caso de perder. Sí temo en cambio que tú pierdas, porque eres mi amigo, mi hermano de armas, porque siempre hemos estado juntos y no sabría cómo pelear sin ti a mi lado, sin tu escudo protegiendo mi derecha o el mío cubriendo la tuya, sin estar seguro de que recogerías mi cadáver y llorarías en mis exequias.
Juguemos. Te toca. Gana, por favor.
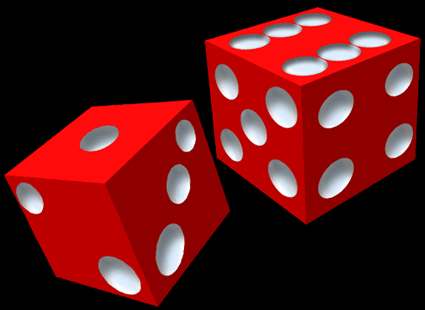
Troya nos espera. El destino ríe a carcajadas ante sus puertas de bronce. Ulises anda por aquí, tramando una de las suyas.
Me toca. Dioses, he sacado más puntos que tú. No, es sólo un juego, el destino de un hombre no puede depender de tan poca cosa como un pulso alterado.
Ah, ya oigo las trompetas: atacamos. Recojamos los dados, cala el casco, embracemos los escudos.
Espera, Aquiles, se me ha caído un dado. Te ha golpeado en el talón. No lo encuentro. Lo he perdido entre la tierra. Bah: no significa nada.





















