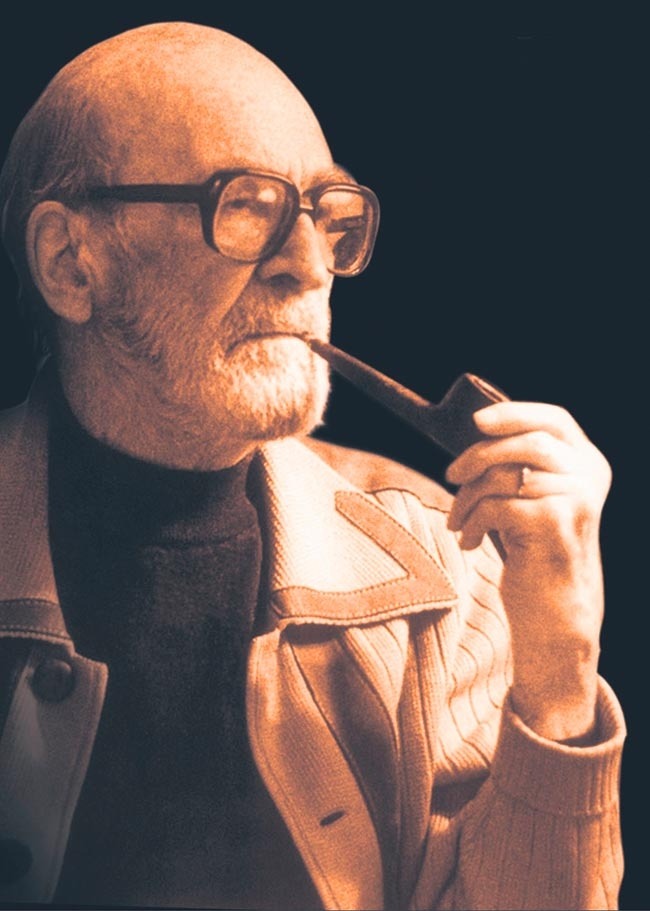“La ceremonia del té consiste en hervir agua, preparar té y beberlo”. Esa fue la respuesta que dio Rikyu, el legendario maestro del té, cuando le preguntaron en qué consiste el arte que practica.
Para los occidentales resulta muy difícil de entender cómo algo tan cotidiano puede ser considerado un arte. Lo que ocurre es que, precisamente en el hecho de la trascendencia de lo que se hace, por más cotidiano que sea, radica el sentido del arte. Para el japonés tradicional, el arte consiste en el camino, en el sentido con el que se hacen las cosas; no importa qué se hace, sino cómo. Lo importante es alcanzar la maestría y no importa en qué. Este camino, el “do” (tao para los chinos), es el mismo en todas las artes y ciencias. Es el sendero que conduce hacia el satori, hacia la integración del hombre con las leyes naturales, con el sentido de la naturaleza. Hay algo que es “hacia donde se debe tender”, es la meta y es el camino. Es también el caminante; por eso no se nombra, porque su concepción escapa al limitado entendimiento del hombre. Conocerlo es ser él y, por lo tanto, superar el estado del ser hombre.
Por lo dicho, la ceremonia del té o Sado (chado, en China) tampoco es hacer de algo cotidiano algo “bonito”. Beber el té con el corazón sería hacer que eso que es cotidiano, al intervenir el arte, traspase la esfera de lo mundano para convertirlo en una ceremonia, en un rito que restaura un mito y cuya estética no deviene de cánones rígidos y de normas preestablecidas, sino de una ética, de una moral basada en criterios que solo se pueden aplicar cuando se viven, cuando son parte de quien los manifiesta, y quien es capaz de aquello es un maestro. Por esto es que no importa si se es experto en barrer, o en manejar la espada, en ser carpintero o utilizar el pincel para manifestar ese dominio de sí mismo; la técnica no es lo más importante. Poniéndolo en palabras de Confucio: “El camino de la Gran Enseñanza consiste en hacer brillar la luminosa virtud, renovar a los hombres y alcanzar la máxima excelencia”.
El dar en el blanco con una flecha, el vencer a un rival con un solo movimiento, el hacer un corte en la madera una vez y bien hecho, así como la perfección al servir el té, son la consecuencia exterior de una vivencia interior.
El “palacio” del té es una choza, una cabaña donde el más noble de los hombres es obligado a entrar con humildad, a arrodillarse para entrar. A través de un agujero de 60X80 centímetros, absolutamente todos los comensales de esta ceremonia deben someterse a “entrar a gatas”, a cambiar su estado de conciencia dejando afuera los problemas del mundo exterior junto con sus zapatos y sus armas. Están entrando a un espacio sagrado, y durante la ceremonia, lo cotidiano no existe: si algo se hace, es sagrado; si algo se dice, es sagrado.
La austeridad del sitio es coherente con su sentido y adecuado al carácter de su anfitrión, como todo lo destinado al encuentro: la vestimenta, la decoración, los utensilios, el jardín…. Todo es adecuado a esta celebración y a estos invitados, no a los de ayer ni a los de mañana.
Todo tiene un sentido, una misma tendencia; cada parte, independientemente o conjugada, está en armonía con el todo.
La conducta de uno debe ser natural e indiscernible.
Las flores deben concordar fácil y placenteramente con el salón.
De ninguna forma la quema de incienso debe hacerse en forma demasiado estricta.
Los utensilios de té deben reflejar la edad o juventud de los invitados.
Los arreglos del salón del té debe ser tales que complazcan los corazones de los anfitriones e invitados y no distraigan sus pensamientos.
Esto es de primordial importancia.
Debe penetrar muy profundamente en el corazón no dejando nada de lo exterior.
El lugar del té no es solo la cabaña, es un complejo recinto, con límites consecutivos entre lo mundano y lo sagrado. Entre el interior y el exterior no hay barreras abruptas, hay transiciones semipermeables, que, como en un ser vivo, van diferenciando gradualmente las condiciones del ámbito siguiente en la medida que se avanza desde la calle hasta la marmita donde se prepara el dorado líquido.
Cada piedra del camino, cada rama del jardín e incluso las hojas secas sobre el sendero están ahí por una causa, por la misma causa que el anfitrión y los invitados. Nada que pueda depender del anfitrión queda al azar, cada detalle está rigurosamente cuidado, desde el orden y limpieza hasta el tejido de la paja.
Las dimensiones del espacio están basadas en las medidas de un tatami (90×180 cm), por lo que la regla proporcional es de ½ y se disponen según las circunstancias para configurar un lugar donde cinco sea el número óptimo de comensales a intervenir.
Los materiales y la forma en la que han sido trabajados crean un ambiente que es capaz de transformar en música los tonos del agua al hervir, que permiten que se escuche cómo el carbón es abrasado. Los colores de la piedra, la madera, la paja y el papel opacos como la piel del japonés, tamizan la luz, el sonido y los aromas con firmeza y suavidad al mismo tiempo. El sabor de cada bocado ofrecido se adapta a la situación y al individuo. Se suceden los manjares con severa premeditación.
Así se genera un mágico equilibrio que condiciona los sentidos hacia la percepción de lo invisible, del vacío, de aquello que está en cada elemento que conforma el espacio, como en la vida del maestro. Si se habla del espacio donde se desarrolla esta ceremonia, se pueden pasar por alto sus fundamentos, mas si se habla de sus fundamentos, todo será incluido.
La sabiduría zen es la que ordena los principios. El espacio, como todo lo que interviene en el sado, debe disponerse según estos, que no son dogmas rígidos ni recetas, sino ideas que deben manifestarse naturalmente en todo, lo cual, como se dijo al inicio, se logra cuando se viven como principios del hombre, siendo un saber hacer que resulta de un saber ser.
Todo lo que es rígido está muerto, la vida fluye. Como enseña el Libro de las mutaciones: “Lo único que no cambia es que todo cambia, todo lo que nace muere, lo que sucede se desvanece; como el día y la noche, lo duro y lo blando, la dualidad es la condición de todo lo manifiesto, siendo la existencia de lo interior y lo exterior otro aspecto de esta dualidad”. Los opuestos deben complementarse de tal manera que logren la armonía, por lo que la constante adaptación a un entorno cambiante es la naturaleza del arte, del arte de vivir. Allí reside el valor de lo efímero.
La asimetría, por ejemplo, no es una imposición formal, es la búsqueda de perfección dentro de lo imperfecto. Lo importante no es que sea asimétrico, sino que la imaginación intervenga para completar la obra. Si el espacio se completa, no queda lugar para el hombre; algo completo es absoluto, es perfecto. Por lo tanto, no interesa la aplicación ciega de un esquema compositivo, sino provocar la integración del ser humano a la perfección por conquistar.
Sabi es algo así como la adquisición de una experiencia por parte de las cosas, como una pátina resultante del trabajo continuado, una belleza producida por la edad, lograda como se logra el sabor del buen vino, por lo que es poco exuberante e incluye soledad. Puede ser como si lograra una propia personalidad, un carácter vigilado por un kami.
Wabi tiene que ver con la humildad, es algo interior que tiene que ver con el sentirse parte integrante del cosmos, con asumir el papel que le corresponde al hombre dentro de la naturaleza y no exento. No desear la perfección es el primer paso para lograrla.
Kei-wa-sei-jaku son cuatro virtudes que devienen del control de uno mismo y del dominio de la personalidad para ejecutar la ceremonia con el corazón, para que el acto supere el espacio y el tiempo y sea eterno.
La cortesía, como reverencia y respeto hacia todo lo circundante es Kei.
Wa es la armonía con lo que sucede por intervención del entusiasmo.
Saber barrer, limpiar adentro y afuera, limpiar el jardín y el pabellón, barrer y limpiar el alma es Sei, que se puede traducir como “pureza”.
Jaku puede entenderse como vacuidad, conseguida tras la eliminación de los deseos, y la adherencia del alma con el camino.
El pabellón del té es un templo de experiencia común, de la fantasía, del vacío. Su tamaño es reducido y su pequeña puerta abre una potencialidad infinita, absoluta, es el umbral entre lo ilusorio y lo real.
El intento de reproducir esta arquitectura, basado en la mera importación de elementos formales y compositivos sin que participen del sentido de este arte, podría construir una bonita cabaña, pero nunca un “palacio”.
Fuente: Boletín Heka