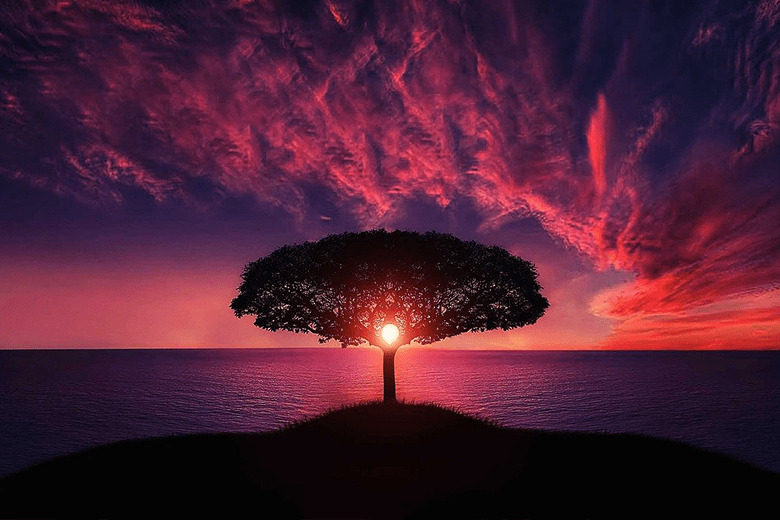Quizá, una de las primeras palabras que podría venirnos a la mente al hablar de la Madre Tierra sería «VIDA». Nuestro planeta es un incansable y hermoso crisol de vida; la expande por doquier en una enorme variedad de formas y colores, otorga fortalezas y debilidades, favorece las relaciones y equilibra la balanza cada vez que esta se inclina más hacia un lado que hacia otro… Sin embargo, aunque consideramos unánimemente que la vida en la Tierra se desarrolla por todas partes, no es habitual hablar de nuestra casa azul como un ser vivo. No obstante, la misma ciencia que pone en entredicho tal idea, comienza poco a poco a descubrir que, quizá, estamos ante algo mucho más complejo y maravilloso de lo que pensábamos.
¿Está vivo el planeta?
Aunque una de las preguntas que solemos hacernos respecto al universo es si hay vida en otros planetas, no solemos cuestionarnos si es el planeta en sí el que está vivo. La idea casi parece absurda: ¿Está viva la Tierra? Y, si está viva, ¿tiene conciencia?, ¿y alma?, ¿puede pensar y tomar decisiones?, ¿qué pensará de nosotros? Hagamos entonces, antes, otra pregunta: ¿qué es la vida?
Actualmente decimos que la ecología es la ciencia que estudia las interacciones de los organismos entre sí y con su ambiente físico, donde hay factores bióticos y abióticos, es decir, seres vivos y cosas inertes, que no tienen vida. Estarían vivos los animales, las plantas, las bacterias, los hongos, las personas… pero no lo estarían las rocas, los minerales, los metales… Sin embargo, todos esos elementos, a la vez, forman parte de nuestro planeta, de la misma manera que células, bacterias y moléculas tanto orgánicas como inorgánicas forman parte de un cuerpo humano. De nosotros decimos que estamos vivos, ¿por qué no de la Tierra?
No podemos ignorar que es el mismo ser humano el que ha elaborado la definición de vida y no vida, y que lo ha hecho de la única forma en que podemos hacerlo, que es comparando el resto de las cosas con nosotros, viendo qué es lo que hace que nosotros estemos vivos o tengamos vida y extrapolando esa idea a todo lo demás. Es por eso por lo que decimos que un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, y decimos también que tiene actividad metabólica, que se alimenta, que respira, que excreta… porque es lo que hacemos nosotros. Y esperamos reconocer en lo demás algo parecido a lo que pasa en el ser humano para decir: «¡Mira la bacteria, ha abierto unos bracitos para agarrar esa otra cosa y meterla dentro de su cuerpo gelatinoso!, ¡está comiendo!, ¡también come como nosotros!, ¡está viva!». Quizá deberíamos plantearnos que la inmensa diversidad que vemos en la vida podría hacer que dicha vida se expresara de formas diferentes a las que conocemos. Así que lo más honesto debería ser, en lugar de afirmar categóricamente que la Tierra no está viva, decir sencillamente: «No lo sabemos».
Una de las teorías más controvertidas de los últimos tiempos fue la teoría Gaia, planteada por el meteorólogo James Lovelock en 1969. Lovelock afirmó que la Tierra era capaz de autorregularse, y que existía una permanente retroalimentación entre las áreas superficiales del planeta: atmósfera, hidrosfera y biosfera. Gracias a esta autorregulación, el planeta mantiene un continuo equilibrio físico y químico, que es justamente lo que permite la vida. Es como si la propia vida se regulara para mantener la vida, y aunque la cantidad de detractores de esta hipótesis no es pequeña, lo cierto es que las evidencias de sistemas tróficos autorregulados van en aumento, igual que las de leyes que rigen dicha regulación, y que se puede aplicar tanto en reacciones moleculares como en elefantes. Ante toda esta complejidad, ¿es lógico afirmar sin más que todo es producto de una cadena interminable de hechos azarosos sin propósito alguno?
Las leyes de la vida
En 2018, Alejandro Frank, coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad e investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM dio una charla sobre «Matemáticas y biología, una visión compleja». Así, tras estudiar las variaciones en la temperatura del planeta desde 1880, afirmó que «para nuestra sorpresa, la temperatura de la Tierra se comporta como en un ser vivo». De hecho, en sus conclusiones, dice que la Tierra presentó un comportamiento crítico en los primeros años, pero desde la década de los cincuenta los datos se parecen a un sistema que ya no está en estado crítico, y es más similar al de un corazón no saludable. «La criticalidad parece ser el equilibrio evolutivo de los sistemas complejos», dice Frank.
Por criticalidad tenemos que entender que es el equilibrio óptimo entre la necesidad de estabilidad y la necesidad de adaptarse a los cambios o necesidades del entorno. Así, todo tiende a buscar un estado de máximo equilibrio o robustez. Es donde nos sentimos cómodos y todo sucede de acuerdo a una tranquila y agradable rutina. Sin embargo, aunque todo busca su punto de máxima estabilidad, también es parte de la vida que todo sistema tiende inexorablemente al desorden, y por eso, la criticalidad también es la capacidad de adaptarse a los cambios para regresar a un punto de equilibrio. Cuando un ser no es capaz de regresar a su punto de equilibrio, o permanece demasiado tiempo sin cambios que le obliguen a poner a prueba su capacidad de adaptación, decimos que está enfermo o cercano a la muerte.
En el libro Las leyes del Serengeti, de Sean B. Carroll, se desarrollan ampliamente numerosos casos no solo de autorregulación en la naturaleza, sino también de una serie de leyes que es fácil descubrir en casi cualquier sistema vivo.
Leyes generales de la regulación y la lógica de la vida.
– Regulación positiva: A regula positivamente la abundancia o la actividad de B.
– Regulación negativa: A regula negativamente la abundancia o actividad de B.
– Lógica de doble negación: A regula negativamente B, que a su vez regula negativamente C. Así, A incrementa la abundancia de C mediante la lógica de doble negación, C regula negativamente A y la producción de B y C.
Los trabajos de Jacques Lucien Monod y François Jacob en 1961, que estudiaban el control en los niveles de expresión de las enzimas en las células, especialmente mediante investigaciones con la bacteria E. coli, les llevaron a sostener que las mismas leyes regulatorias que habían detectado en la bacteria podrían ser aplicadas a fenómenos más complejos: «Todo lo que resulta válido para la E. coli también debe serlo para los elefantes», dijeron.
Poco después, los estudios de Robert Paine con comunidades intermareales revelaron algo que también ha sido aplicable a otros sistemas ecológicos complejos. Paine afirmó que, de la misma manera que la piedra clave es imprescindible para sostener un arco en una estructura arquitectónica, hay seres «clave» que coronan la red trófica, y si se les saca de su lugar, toda la comunidad se desmorona. Eso dio lugar a reconocer la existencia de especies clave. En un principio se adjudicó el papel de especie clave a los depredadores, pero no siempre es el mayor depredador y no siempre es un depredador, a veces la especie clave del lugar puede ser un herbívoro… o un árbol.
El concepto de especie clave revelaba, además, que no todas las especies son iguales, ya que se ha visto que algunas especies ejercen unos efectos sobre la estabilidad y la diversidad de sus comunidades mayor de la que le correspondería por su número o biomasa. Así, la importancia de la especie clave está en la magnitud de su influencia, no en el escalón que ocupa en la cadena trófica. Esta especie de jerarquía, presente en toda la naturaleza, no es, como podríamos pensar, un privilegio de unos pocos que se aprovechan de los demás, sino «el responsable» de mantener la criticidad del sistema que «preside». De hecho, una especie puede ser clave en un ecosistema y no serlo en otro, ya que el «ser clave» no depende de la especie, sino de la fortaleza de sus relaciones con el entorno en el que esté.
En cuanto a la función de las especies clave, dentro de un ecosistema, cada una de las especies cumple con una misión determinada que le beneficia tanto a ella como al conjunto. Cuando algo afecta a una de las especies que no son clave en el conjunto, lo que se ha observado es que otra de las especies presentes acabará por asumir la función de la que ya no está, puesto que esa tarea sigue siendo necesaria para todas las demás. Sin embargo, cuando es la especie clave la que se ve perjudicada, el conjunto se verá gravemente afectado, y puede llegar a desaparecer.
Uno de los muchos ejemplos que hay de esto se produjo hace algunos años en Kenia, cuando un brote de peste bovina estaba acabando con la población de ñúes. Cuando se averiguó que el virus tenía como foco el ganado doméstico, se pudo atajar la enfermedad y, curiosamente, una de las primeras cosas que se observaron fue que los incendios disminuyeron notablemente. Al eliminarse el virus, la población de ñúes aumentó, y con ellos, aumentó el número de depredadores. Mientras que antes el pasto podía alcanzar hasta 60 cm de altura, con la proliferación de los ñúes, alimentándose fundamentalmente de hierba, esta apenas sobrepasaba los 10 cm, el sol penetraba en el suelo y fortalecía su poder nutricio para otras plantas, los incendios disminuyeron al mismo tiempo que los árboles crecían, y la población de mariposas y jirafas aumentó también. Curiosamente, las herbáceas resultan ser más abundantes y nutritivas cuando se pastan que cuando se trata de proteger el pasto, de manera que todo el ciclo aporta lo suficiente para que la vida se mantenga y regule de manera autónoma. De hecho, sucedió que la población de ñúes llegó a ser tan alta que los responsables del parque comenzaron a plantearse la necesidad de reducir la población matando a parte de ella. Afortunadamente, los científicos que estaban estudiando las teorías de Paine, lograron convencer a los demás de esperar a ver qué pasaba, y lo que pasó fue que, llegado un punto de crecimiento, la población se estabilizó, y el sistema entró en criticalidad. Esto que vemos que ocurre con ñúes, hierba y leones, sucede de la misma forma con moléculas y enzimas, o con las sociedades humanas, porque todo, todo lo vivo, sigue las mismas leyes de autorregulación en la naturaleza.
Vida resiliente, eficiente y sostenible
Antes hemos descrito la criticalidad como el equilibrio óptimo entre la necesidad de estabilidad y la necesidad de adaptarse a los cambios o necesidades del entorno. Sin embargo, tanto la estabilidad como la adaptación se producen en la naturaleza logrando lo máximo con lo mínimo. Así, mientras que —según el naturalista Joaquín Aráujo— menos del 30% de lo que el ser humano extrae del medio natural se convierte en mercancía, la naturaleza es altamente eficiente y «se caracteriza por el logro de formidables resultados con muy poco», sin agotarse y sin contaminar, porque además de ser eficiente usa modelos siempre sostenibles, en los que cualquier cosa que suponga un desperdicio para un ser, es alimento para otro, de manera que todo se aprovecha, siempre hay una especie que puede reutilizar lo que no puede usar otra, de manera que todo permanece limpio por sí mismo.
La vida se ha recuperado después de catástrofes enormes, como la erupción del Vesubio que destruyó Pompeya y Herculano en el año 79 d. C. Tras terribles inundaciones también ha habido recuperación, e igualmente la hubo tras las criminales bombas nucleares lanzadas por EE. UU. contra la población civil en Hiroshima y Nagasaki. El desastre de Chernobyl hará que el ser humano tarde miles de años en volver a habitar en la zona, pero eso no ha impedido la proliferación de vegetación ni de especies animales como los caballos salvajes. La magnitud del desastre hará que el tiempo para la recuperación sea mucho mayor, pero igualmente acabará por recuperarse.
La adaptabilidad de las especies es tan sorprendente que, aunque el PET (tereftalato de etileno) tan solo hace setenta años que fue desarrollado por nosotros, ya existe una bacteria, la Ideonella sakaiensis, que ha «evolucionado» para aprovechar ese recurso (¿o quizá para neutralizar sus efectos en el medio?), para lo que ha desarrollado dos enzimas específicas que son capaces de degradar por completo ese compuesto plástico.
Alma de los animales-alma grupal
Todo tiene alma, todo está vivo, todo está en evolución. El papel del hombre, o la circunstancia del ser humano en este momento es desarrollar esa alma.
En ese sentido, podemos detenernos en lo que significa la domesticación de especies. Podemos adiestrar, pero no domesticar. Eso sigue siendo un misterio… Hoy día podemos adiestrar un animal particular de cualquier especie salvaje, pero no domesticar una especie; eso se hizo en el Neolítico y nunca más se ha podido replicar.

En las antiguas culturas, en las que se rendía culto a la Tierra como madre de todos, se asumía el sentido del hombre como hermano mayor del resto de especies.
Muchos de los comportamientos animales no están en los genes, sino que son aprendidos. Esto ha costado mucho que sea entendido por algunos científicos, que ponen todo el conocimiento en la carga genética para explicar por qué algunos animales hacen lo que hacen, pero la realidad es que hay animales que si no son enseñados por sus padres o por otros miembros de su especie, no desarrollan todos los comportamientos propios de la especie y pueden perecer. Los sonidos de las ballenas y de las orcas se enseñan, no son innatos. Puede ser innata la capacidad de emitirlos, pero el «idioma» de cada grupo se tiene que aprender. Igual que el baile de las abejas, se aprende, no está escrito en ningún código genético.
El papel del ser humano en la naturaleza
Quizá la pregunta más importante que podemos hacernos es acerca de qué es el ser humano y cuál es su papel en la naturaleza. Si nos consideramos solo uno más de los animales, con racionalidad pero en el mismo plano evolutivo, poco podremos extraer de todo lo que nos hace diferentes. Sin caer en la vanidad o en la soberbia, lo que nos diferencia del resto de los seres de este planeta tendría que servirnos para entender bien nuestro papel en el equilibrio crítico de la Tierra. Las viejas ideas acerca de la brutal competencia entre especies e individuos están en entredicho al comprobar que la supremacía del más apto, que en los animales se expresa fundamentalmente en comer y en aparearse, no puede funcionar igual en los seres humanos sin caer en una animalidad que, siendo buena y adecuada en los animales, en nosotros se convierte en crueldad, brutalidad, abuso, destrucción y explotación. Luego algo más que una parte animal debe de haber en nosotros, y quizá sea eso lo que defina nuestro papel en el gran conglomerado que es la naturaleza.
Sabemos que, como mínimo, el Homo sapiens existe desde hace al menos 300.000 años. Sin embargo, sabemos también lo siguiente:
- La evolución no es lineal, sino ramificada
- La antropogénesis comenzó como mínimo entre 5 y 7 millones de años atrás.
- Los procesos de hominización y humanización se han producido de forma conjunta.
- Hay muchas más especies de homínidos.
- Características netamente humanas se encuentran mucho antes de lo que se creía, incluso en especies diferentes a la sapiens.
Se puede decir que «lo humano» apareció mucho antes de que tuviésemos el aspecto que tenemos hoy en día. Características que reconocemos como humanas son el lenguaje, el sentido de trascendencia, la imaginación, la sacralidad…, todo ello derivado del gran hito humano, incapaz de momento de ser ubicado cronológicamente en nuestra evolución, que fue el desarrollo de la conciencia, entendiendo como tal no solo el estar conscientes (en el sentido de despiertos), sino poder diferenciar el bien del mal y tender a buscar lo bueno por encima de lo malo.

Los restos de un Homo ergaster de unos doce años, de una antigüedad de casi 1,5 millones de años, han demostrado a los investigadores que ya entonces había comportamientos compasivos, propios de «lo humano». El examen de los huesos de este niño reveló que padeció durante años una enfermedad que requirió que fuera cuidado… y lo fue. Su grupo protegió y atendió no solo al enfermo durante un largo periodo de tiempo; también lo hizo con la persona o personas que cuidaban directamente del niño, proveyéndoles de alimento y protección. No es un caso aislado. Los estudios de antropología forense revelan que se atendió a enfermos, ancianos, niños y discapacitados, y que se hizo en comunidad.
Al mismo tiempo, el contacto continuo con el medio natural logró la integración de lo humano en lo natural, no tomando más de lo que era necesario, no matando por matar, no alterando el curso de lo que la naturaleza dictaba, y respetando siempre el «alma» de todos los seres, ya que todos formaban parte del Alma Una del planeta. Con el tiempo, fuimos perdiendo esa capacidad, pero sigue formando parte de nuestra propia naturaleza, ya que lo humano sigue siéndolo a pesar del humano mismo. Conocer la naturaleza es importante, no para explotarla, sino para reintegrarnos a ella de manera adecuada, trabajando en línea con ella como humanos.
En la esencia del ser humano hay, indudablemente, una doble naturaleza. Por un lado está nuestra parte animal, presente y activa en nuestras acciones más instintivas y egoístas, pero no es esta condición la única ni la más importante. Además de la animal, mediante nuestra naturaleza humana es como logramos realizar verdaderos prodigios de humanidad, ética y bien común. A eso es a lo que innatamente aspiramos como humanos, y es lo que nos inspira.
En 2010 se dio a conocer un estudio, realizado por Paul Blomm y Karem Wynn, en el que se demostraba que los sentidos del bien y de la justicia son innatos en nosotros. Son, dicho de otro modo, parte de la esencia humana. El trabajo, que se realizó con bebés muy pequeños, algunos con apenas cinco meses —siempre en un rango de edad anterior a las transformaciones producidas por la educación y la socialización—, probó que, desde muy tiernas edades, ya somos capaces de distinguir comportamientos buenos de comportamientos malos, y preferir los buenos a los otros. En ese origen, en el que las esencias están en su estado más puro y natural, podemos ver mejor lo que subyace bajo todas nuestras capas culturales, y quizá por eso, cuando no nos comportamos de acuerdo con el código moral natural, sufrimos o hacemos sufrir. Con la justicia pasa igual. De manera innata reconocemos lo justo de lo injusto, y cuando, en ese estado original de la niñez se ve una injusticia, lo que la mayoría de los pequeños prefieren es compensar el mal recibido en la persona perjudicada, en lugar de castigar al malo. Luego, nuestros acuerdos culturales prefieren centrarse en convertir el castigo en la compensación de los males, pero si lo pensamos bien no se trata de una compensación real, porque no se ha restituido el daño causado, sino que se ha aumentado la magnitud del daño con el castigo al culpable.
Para terminar esta relación, quisiera rescatar unas frases del doctor en Biología Manuel Ruiz, que escribió en esta misma revista un magnífico artículo titulado Una nueva relación con la naturaleza (https://www.revistaesfinge.com/2021/10/una-nueva-relacion-con-la-naturaleza/):
«En el caso del ser humano, nuestro lugar natural no es un sitio geográfico ni la posición en un ecosistema determinado. Nuestra evolución ha sido especial, con un componente cultural que ha facilitado nuestra capacidad de vivir en cualquier entorno y ha determinado la mayor parte de nuestras características específicas. En definitiva, nuestro lugar natural no es un puesto en la pirámide ecológica de cualquier ecosistema, sino el potencial humano que se expresa a través de conductas, sentimientos, pensamientos y socialidad, que se plasma en una cultura, y que requiere de la educación para activar y desarrollar las funciones y valores (o virtudes, en el sentido clásico del término)».
(…) El marco ético de nuestra relación con la naturaleza nos obliga a desarrollarnos como seres humanos, pues únicamente de esta manera es como se minimiza nuestro impacto, y las acciones (y, sobre todo, sus consecuencias) pueden ser asumidas por el resto del sistema.
(…) En definitiva, desde un punto de vista ético, la posición del hombre con respecto a la naturaleza, el “hombre natural”, no se consigue en una serie de instrucciones o códigos de conducta. No se puede imponer desde un marco legal, ni tampoco desde un programa de educación ambiental. El hombre ocupa —ocupamos— nuestro lugar en la naturaleza cuando desarrollamos al completo todas nuestras posibilidades. Ese es el punto de máxima eficiencia ecológica, de igual manera que para el resto de las especies».